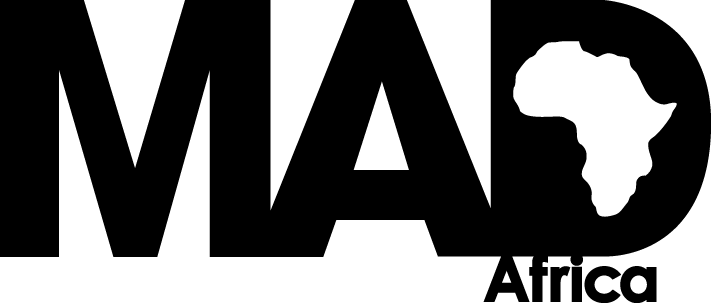Toda buena siesa que se precie es capaz de ver cosas invisibles, imperceptibles para el ojo humano. En la retina, la luz es interpretada de manera clara, dando forma a sucesos pasados, presentes y secretos que se cargan sobre los hombros. Es una especie de don, dentro de la colección de dones biológicos que se adquieren con la condición de siesa. Una corriente antropológica de estudios siesiles da credibilidad a la posibilidad de magia, sin más; pero otra, más ligada al relativismo y menos fumeta, nos habla de un sentido basado en la experiencia; que recopila saberes de forma no consciente desde la infancia. Saberes que, en nuestra cultura, van con los tiempos y con la transformación de la sociedad hacia una nueva estructura de cuidados, pero que son comunes en otros lugares. No es un sexto sentido, es el cerebro poniendo a funcionar variables que antes no se tenían en cuenta, como que la historia personal influye en la mirada, en la manera de andar, en la calidad de los huesos o en la forma en que un cuerpo asimila las dificultades.
Por esta razón, la siesa va poco al centro de atención primaria. En principio porque nunca hacen caso a sus males, por mucho que ella explique que tiene un montón de cosas graves y urgentes dignas de estudio. Luego, porque odia el olor de desinfectante postcovid y la aparente felicidad tensa que tiene el personal, en su mayoría mujeres, parloteando mientras se mueven con soltura entre puertas, pasillos y el desmantelamiento de la sanidad pública. Pero, sobre todo, no acude porque tiene que sentarse y esperar. Y en esa espera ve cosas. La mayoría de las veces se pone gafas de sol e intenta no mirar alrededor, pero la mirada se le escapa, porque no olvidemos que toda buena siesa que se precie es enormemente curiosa. Ahí está la gente mayor acompañada de sus cuidadoras, sus hijas, nueras o nietas, las madres con sus niñes y esas matriarcas arrugadas que acuden solas porque no quieren ser una carga para nadie, o porque no pueden serlo.
En esa ocasión tuvo que ir porque llevaba tres días cagándose viva. Cogió la última hora para no ver a nadie en la sala de espera y, mientras esperaba tratando de controlar sus esfínteres, escuchaba la voz del médico de cabecera hablando con la penúltima paciente.
—Descanse, Fina; relájese. Le voy a mandar unas pastillitas que ayudarán a que se sienta mejor. Esos dolores son de la edad. No querrá estar usted dando volteretas, ¿no? Coma bien. Tome vitaminas. Pasee. Si le duele es porque piensa mucho. Entreténgase.
Cuando Fina salió de la consulta, nuestra siesa lo vio todo. Llevaba arrastrando de un pie al hijo en la cárcel. El pelo blanco lleno de facturas acumuladas y, en la boca, saliendo, la cita que no llega con la trabajadora social para que le arregle eso de la pensión no contributiva. El humo tóxico de una vida entera cuidando la rodeaba por completo, haciendo casi imposible de ver a una soledad obesa, montada sobre ella en borricate.
Con la mano sujetaba la receta de lorazepan.