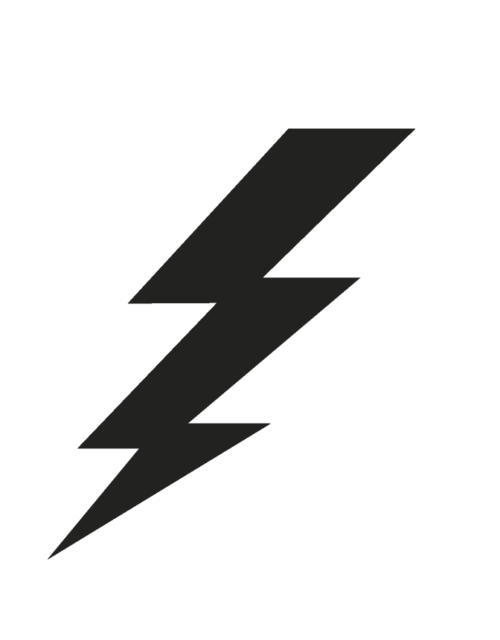Treinta y un años. Trabajos intermitentes y mal pagados. Cuarenta y cinco grados en mi ciudad de toda la vida —difícilmente habitable en un par de décadas—. Y una pensando en la maternidad.
Ni las preguntas ni el deseo ni las condiciones son ya las que fueron siempre, o las que han sido durante mucho tiempo. Antes se comentaba «nunca llega el momento perfecto, así que tenlo ahora» o «ahora que vamos a ser tres tendremos que cambiar de coche» o incluso «a mí me gustaría criar con mis amigas».
Pero ahora, no sé si nos habrán escuchado, las que intentamos vivir con ganas mientras alrededor las cosas se caen —y sí, se han caído muchas veces, con cada guerra por ejemplo, pero es que ahora se cae el planeta entero— lo que decimos ahora, es:
«¿Tengo yo derecho a traer a alguien a este mundo insoportable? ¿A lanzarla a lo que será el infierno de la sequía, de las riadas, del calor extremo o de la falta de alimento cuando sea adultx?»
Y otras veces «¿pero no se ha repuesto siempre la vida en cualquier rincón y tras cualquier desgracia? ¿No crían, crecen y disfrutan del mundo aquellos pueblos arrinconados por nuestros privilegios? ¿Será quizás un temor blanco y occidental este que me corroe las tripas? ¿O estoy más bien romantizando la pobreza?».
Y casi siempre «¿por qué estas preguntas si lo único claro es que nunca tendrás las condiciones necesarias para maternar en esta sociedad que te ha tocado?». Porque, cómo voy a pensar en parir, adoptar o acoger, en criar, si vivo en un piso sin persianas del que me van a echar no sé cuándo. Cómo en un país que cada verano pierde sus entrañas verdes en los incendios prochalets, donde las olas de calor se han convertido en una marea suave que no cesa, donde acceder a un trozo de tierra limpio y cultivable es casi ya imposible.
Y así podría seguir, y así seguimos cada tanto de hecho, enumerando las razones que nos empujan a abandonar el deseo. Mientras el deseo, pum pum, nos sigue empujando hacia la idea loca de abrazar infancias.