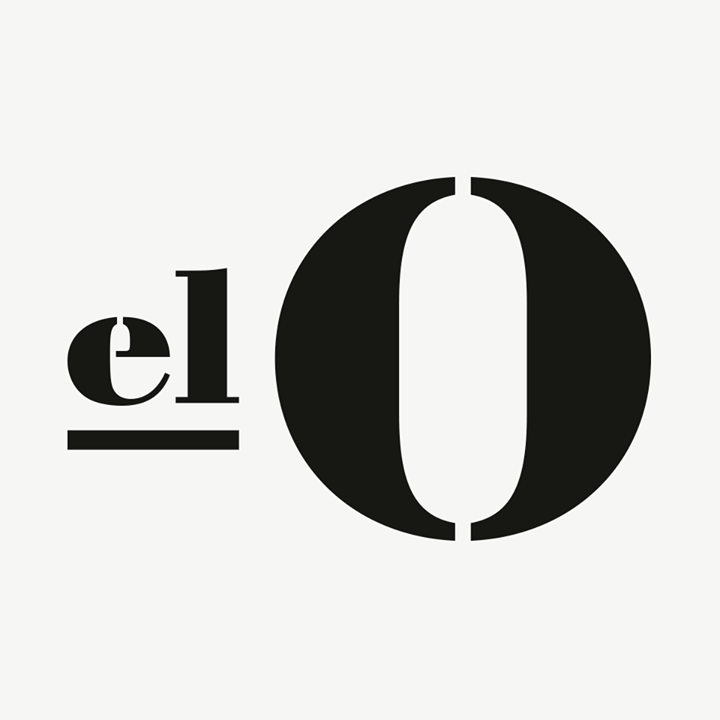Cuando se habla de trastorno por atracón (binge-eating disorder o BED), nos referimos a un trastorno de la conducta alimentaria en el que suceden episodios recurrentes de consumo de grandes cantidades de alimentos en muy poco tiempo, de manera compulsiva. El nombre no engaña.
De pequeña, me producía angustia esa urgencia que se generaba cuando en casa nos sentábamos a la mesa. La parsimonia allí no era bienvenida. Había cosas que hacer y ni un segundo que perder. Alimentarse era un mero trámite tedioso y mi pachorra provocaba exasperación en mi familia y ansiedad en mi mente que, en la práctica, se traducía en un miedo terrible e irracional a engullir ese descomunal bolo alimenticio que se había formado dentro de mi boca. Pasaba de un lado a otro, retrasando al máximo posible el momento de lo que yo entendía sería una irremediable muerte por asfixia: «¡Niiiiñaaa, cooome!».
Perdonad esta introducción, que en un principio podría resultar prescindible, pero sospecho que no poca gente podrá sentirse identificada. Es precisamente durante la infancia cuando se crea un vínculo con la comida. Que este sea positivo (o no) será un condicionante en el futuro. Que una alimentación equilibrada, con sus raciones aconsejadas y sus nutrientes necesarios durante la niñez (y a lo largo de toda nuestra vida) es algo fundamental, ya nos lo sabemos. Pero tan importante es lo anteriormente mencionado, como el modo de trasmitir un espacio seguro en la mesa, donde aprender a disfrutar de ese momento para así poder crear un vínculo sano. Sea con la comida o con la propia imagen corporal y la autoestima, no se puede obviar que disponer del tiempo necesario para favorecer dicha situación en casa no resulta nada fácil cuando se ha de volver inmediatamente al puesto de trabajo, no vaya a ser que las familias puedan conciliar la crianza con la obligatoriedad de la vida laboral.
Convivo con este trastorno desde hace años y le puse nombre durante la pandemia. No sé exactamente cuándo empezó todo. Recuerdo que durante la adolescencia empecé a comprar grandes bolsas de gominolas para tener un pequeño alijo en mi cuarto, por si la ansiedad o simplemente el aburrimiento llamaban a la puerta. Durante los años de universidad, reconocí la problemática y banalizándola la bauticé con nombre y apellido: Trastorno Alimentario Estudiantil. Al fin y al cabo, las patatas fritas y las chocolatinas formaban parte de la dieta diaria de cualquiera en ese entorno (pensaba yo).
Volviendo a la infancia, asociar la comida a un premio o a una consolación tampoco es lo más adecuado que digamos, pero sucede y así nos vemos saciando la ansiedad con un buen dulce y creando una asociación dañina entre la comida y nuestras emociones. No sé cuándo empezó todo, pero sé cuándo explotó. Hace no muchos años, viví una situación laboral asfixiante de la que no podía escapar tan fácilmente como podría imaginarse y, para colmo, me encontraba muy lejos de casa. Lloraba día sí, día también, me dolía el pecho, tenía pesadillas… Una existencia pésima, pero lo que hizo que saltaran todas mis alarmas fue la obsesión que desarrollé por la comida, especialmente por los dulces.
Justo ahí, empezó una espiral compulsiva en la que muchas veces a la semana y al acabar mi jornada laboral, hacía una paradita en el supermercado y compraba una gran cantidad de comida rápida que empezaba a picotear disimuladamente en el autobús y seguía devorando en casa, aprovechando que mi pareja de aquel entonces aún no había llegado. Era una regla: nunca dejarme ver en esa vorágine. Era algo que esconder. Ni siquiera compraba siempre en el mismo supermercado por la vergüenza de ser reconocida.
Comía hasta encontrarme mal y a veces ni aun así podía parar. Era como perder cualquier control sobre mí misma, casi como entrar en trance: me volvía autómata. Cuando estaba tirada en la cama, con náuseas, me castigaba con pensamientos destructivos que me consumían y socavaban mi autoestima. Solo ahí me obligaba a rememorar todo lo que había comido y, ni en esas, era capaz de recordarlo.
Pedí ayuda, empecé contándolo a algunos de mis seres más queridos (eligiendo concienzudamente a quién sí y a quién no) y ahí comenzó todo un proceso. Un camino necesario en el que, curiosamente, el cambio más grande no fue la alimentación sino la autoestima. Identificar y erradicar, poco a poco, los parámetros irreales de autoexigencia fue fundamental. Si te estás sintiendo identificade durante la lectura, ojalá que tú también puedas pedir ayuda, que tengas en quien apoyarte y que se te escuche.
En este trastorno, lo habitual es engordar rápidamente. No fue mi caso, por lo que se me cuestionó muchas veces cuando por fin me atreví a decir lo que me ocurría, cosa que me costó un mundo entero, ya que me había vuelto una experta en ocultar dicha realidad hasta a mí misma: «¿Cómo vas a tener tú eso si estás flaca como una lima?». Por lo visto, es inconcebible que una persona con un peso normativo pueda tener una alimentación desequilibrada.
Mucho les gusta criticar a algunos los hábitos de los demás. Últimamente, han aflorado en internet maestrillos liendres con el título de medicina/nutrición/psicología de la Universidad de sus Huevos, que han decidido cómo tienen que comer los demás (o, mejor dicho, qué no tienen que comer), especialmente si esas personas están gordas. He escuchado a más de un tipejo de estos hablar en redes de este trastorno negándolo. No perdáis más tiempo con esta gente que el necesario para denunciarle el canal. Su mensaje no lleva buenas intenciones y no tenéis que reeducar a nadie.
Me despido contándoos que he escrito esto mientras tomaba una tarrina de helado, y todavía no me libero del todo de la culpabilidad de disfrutar de un dulce. Es un camino largo y a veces hay que pararse a descansar.