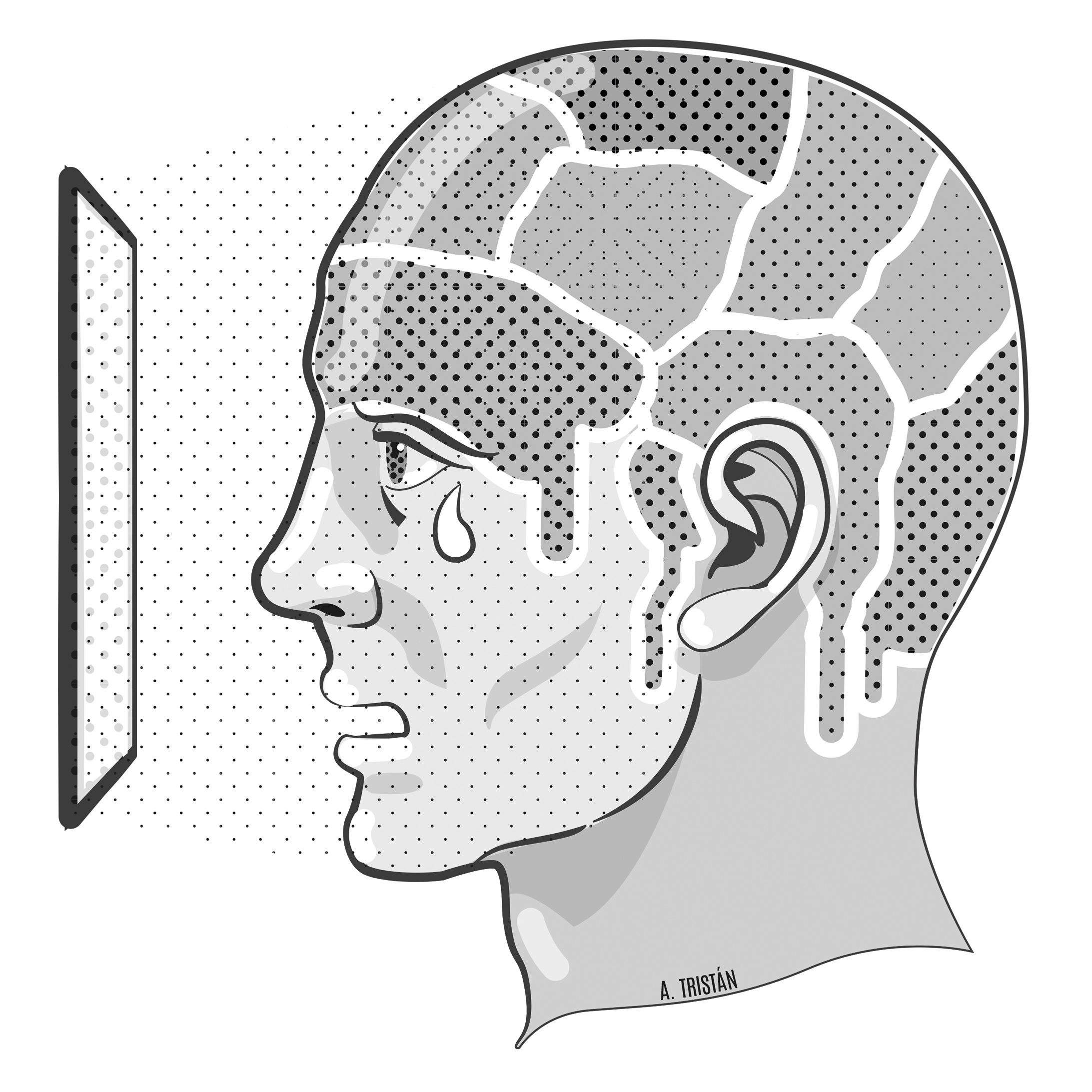Decir que la memoria es un territorio en lucha no supone ninguna novedad, pero sí puede ser interesante caracterizar cómo se articula en el contexto contemporáneo donde los proyectos que componen nuestras trayectorias personales y colectivas se abren y se cierran. Esta articulación acabará encontrando su punto focal en internet, ya que la forma en que organizamos nuestras memorias —individuales y colectivas— está mediada cada vez más por la red.
La capacidad de almacenamiento de información, y su posterior distribución, escaló con la revolución digital encabezada por internet. Lejos de hacer más objetiva esa información se ha pasado a un proceso de disputa que podemos enmarcar en las denominadas «guerras culturales» que ahora han pasado al terreno digital. La atención mediática fue una de las herramientas en que se basaron los movimientos sociales para conectarse y recibir apoyos por todo el mundo, desde el levantamiento zapatista hasta las primaveras árabes. Una vez que las grandes corporaciones tecnológicas entendieron el potencial que se escondía tras este recurso, lo incorporaron a su estrategia. Primero, dirigiendo la atención de las usuarias hacia estas, simbolizado con la famosa cita: «Las mejores mentes de mi generación están pensando en cómo hacer que la gente pinche en los banners», adjudicada al científico de datos Jeff Hammerbacher. Después, generando toda una economía de la atención en torno a las plataformas corporativas: sus principales ingresos se basan en la publicidad y esta paga más cuanto más se interactúa con una web. Para que las interacciones se multipliquen, las plataformas potencian la visibilidad de quienes más participan.
En este contexto, las prácticas artísticas y los movimientos sociales del cambio de siglo (de los que muchas hemos aprendido) tienen una visibilidad muy baja en internet, ya que se les exige una inversión de tiempo y dinero que no pueden o no quieren hacer. En un principio, las instituciones artísticas intentaron tomar esta materia como un desafío a través del desarrollo de historiografías alternativas a las hegemónicas y, luego, con el impulso del archivo —frente a la biblioteca y el museo— como depositario del conocimiento. El modelo de archivo contemporáneo implica poner el material original, sin perturbaciones de las interpretaciones que de él se pudieran derivar, a disposición del receptor. Pero se subestimó que el exponencial crecimiento de ese archivo llegaría a hacerlo inaccesible para la mayoría de las y los posibles usuarios. Se vive en un presente continuamente actualizado pero también ilegible para la mayoría. Esto ha derivado en que hacer memoria es, hoy más que nunca, una cuestión de poder.
El trasvase de la memoria sobre el espacio digital también ha tenido implicaciones en el abandono de otras formas de memorias que aún tienen valor y que poseen unas capacidades de resistencia diferentes. Un caso que me interesa especialmente es el de las ciudades, donde las memorias de las comunidades que han habitado las barriadas tradicionales, como espacios simbólicos para la población local, están siendo progresivamente desarticuladas.
La antropóloga Shannon Mattern nos cuenta en A City is not a Computer que, a través de diferentes dispositivos, la ciudad ha almacenado una cultura compleja que es transmitida entre las distintas generaciones y que esa es una de las potencias de la forma ciudad que aún muchas defendemos. Esta realidad se mantuvo hasta al menos el siglo XIX en lo formal, ya que el urbanismo moderno introdujo características nuevas. Aun así, hasta principios del siglo XXI los centros históricos seguían mostrando marcas de las transformaciones de la ciudad. Los procesos de gentrificación, pero, sobre todo, los de turistificación, han impactado sobre la capacidad de la ciudad como forma de memoria. La ciudad histórica se está centrando en representar una historia seductora para el turismo que hace que las cicatrices de las luchas locales queden en los márgenes o desaparezcan de la misma manera que sus vecinas y vecinos. En una ciudad vacía de memoria es más difícil que surjan dinámicas alternativas a las hegemónicas.
Mantener abierta la posibilidad de otras formas de estar en la ciudad, de otras formas de relacionarnos, es una necesidad en el contexto de crisis sistémica actual, pero no será posible sin el cuidado de las memorias de las luchas urbanas que nos precedieron. Los espacios digitales, con algunas excepciones, no parecen el medio más favorable para el cuidado y activación de las memorias. Las instituciones públicas y sus archivos tampoco han respondido a las necesidades actuales de la población. Más bien al revés. Ambos han tenido el efecto de desmantelar algunos de los depósitos de las memorias colectivas. Se han mostrado como posibilidades únicas o principales en lugar de articularse con las ya existentes.
El proyecto de transferencia de la memoria a los espacios digitales viene marcado por directrices que son externas a las luchas sociales. Si en una primera fase los ritmos de internet sirvieron para conectar movimientos de vanguardia y conflictos situados, en la actualidad el modelo ha virado, impulsado por las clases financieras y políticas, al de una sobreinformación que invisibiliza los procesos no hegemónicos. Ese cambio, como predecían algunos movimientos sociales, no se limitó al espacio digital, sino que se introdujo en el resto de las capas de la sociedad, con especial incidencia en la ciudad que durante el siglo XX había sido el marco de referencia para las luchas sociales. Para una rearticulación de la memoria en las luchas ciudadanas tenemos que construir formas narrativas en torno a la memoria que interpelen a los distintos estratos sociales. Estas narraciones no se pueden limitar al espacio digital, a un solo episodio ni a un solo colectivo. No pueden replicar las elegías heroicas que nos presentan los mass media. En su lugar han de hacer emerger otras geografías de la memoria, ahora mismo invisibles para la mayoría, que nos permitan recomponernos como sociedad crítica.