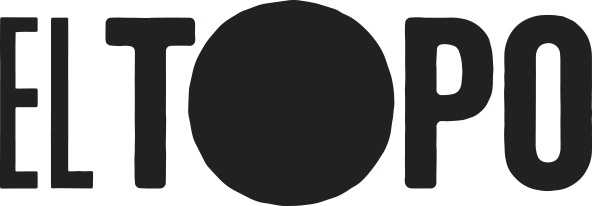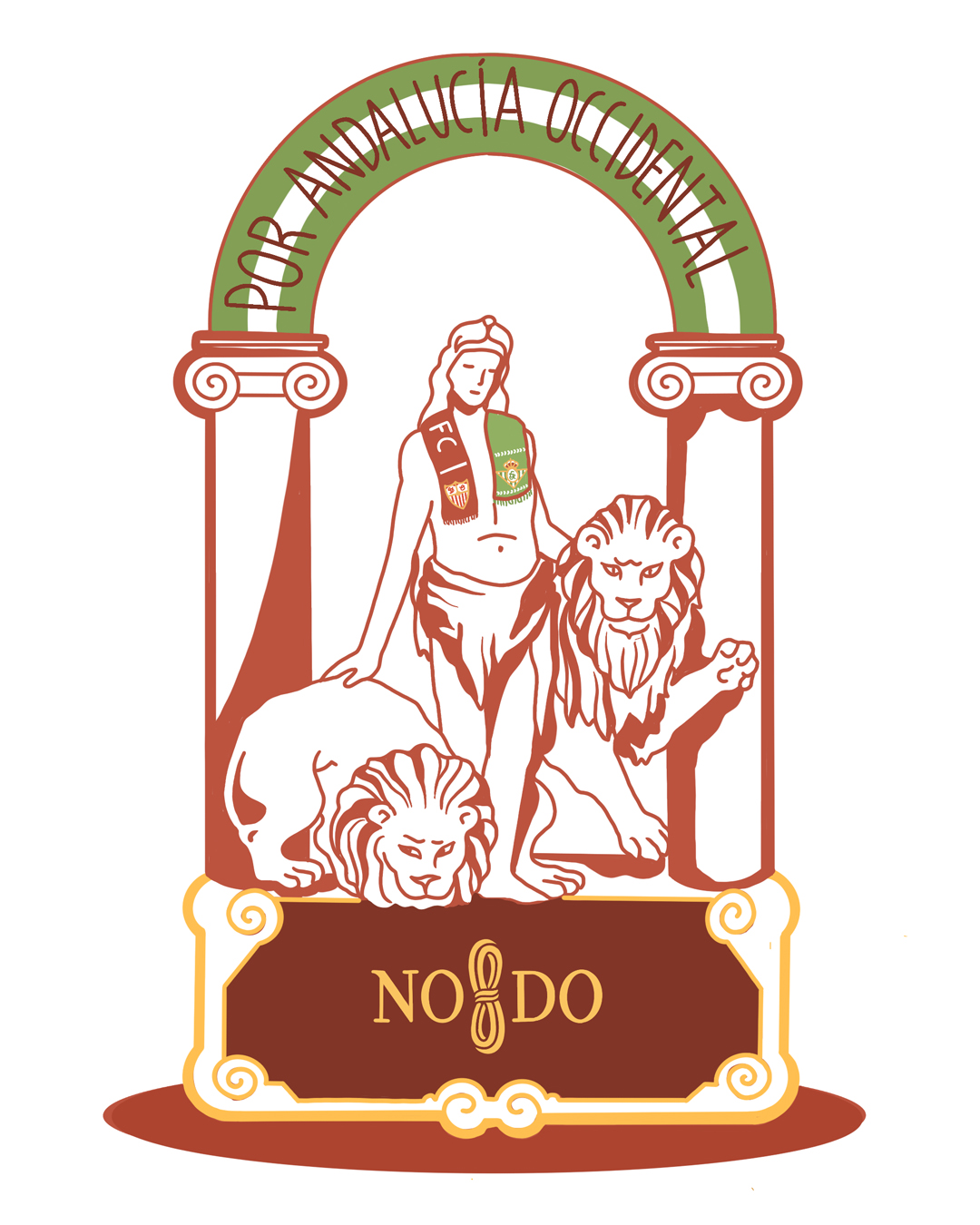Antes de dar comienzo a esta sección sería importante advertir que lo que aquí se muestra no es fruto de un proyecto de investigación, tan solo es el resultado de una antropóloga sevillana viviendo en un espacio diferente al que le es propio durante aproximadamente dos años. Al no responder a una observación participante y analítica consciente, decir que, si esperas encontrar datos o cifras frías que den objetividad al texto, este no es el lugar. Como se suele decir, «lo siento, pero no lo siento», porque este artículo solo nace de la necesidad de expresar un sentimiento tras la inmersión en un paraíso interior tan cercano como desconocido fuera de sus fronteras.
Todas creemos tener una visión más o menos clara de lo que es Andalucía, esta tierra que, aparte de un territorio que representa casi la totalidad del sur peninsular, es lugar e identidad para quienes lo habitamos. Andalucía es tierra a la que volver para aquellas que se ven obligadas a abandonarla por las altas tasas de paro y lugar de la nostalgia de las que nunca lo pudieron hacer; es un sentimiento para las más folclóricas; espacio de aprovechamiento de recursos para los ruines; y, además, es la Junta de Andalucía y Canal Sur haciendo de las suyas. Muchas son las lecturas que podemos hacer de este pedacito de mundo, pero ¿a qué nos referimos realmente cuando pensamos en él?, ¿qué miramos o dejamos de mirar para configurar el concepto a partir del cual identificarlo en su globalidad? Pues mi experiencia me dice que esto cambia mucho si este ejercicio se hace desde oriente o desde occidente.
Desde Andalucía (yo la primera) nos quejamos de la imagen que el resto del país tiene de nosotras, de cómo la reproducción de los tópicos que ensalzó Franco como esencia de «lo español» hizo desvirtuar nuestra propia identidad. Pero yo me pregunto: ¿de qué Andalucía estamos hablando exactamente? También hay un cliché andaluz construido desde dentro que responde a una proyección de la Andalucía occidental, pero, si desde esta alzásemos la vista más allá de Antequera, descubriríamos que esos tópicos no representan a la totalidad del territorio, y que esa especie de ridiculización que se hace de nuestro acento, nuestro arte, nuestros tiempos, nuestras fiestas… de Despeñaperros para arriba, es todavía más hiriente cuando, pretendiéndolo, ni siquiera encarna a la totalidad de esta tierra, sino solo a la de los señoritos y terratenientes que acaparan sus riquezas.
La historia de la división territorial de la comunidad andaluza nos da pistas palpables de su dudosa uniformidad y que, aunque pudiera existir un sentimiento común, las diferencias entre occidente y oriente son evidentes desde la época andalusí (permítanme jugar con el mito de Blas Infante). No obstante, se decide partir de una unidad identitaria comunitaria, y ahí empiezan los problemas, porque no las ocho provincias somos iguales o, peor aun, no las ocho provincias se presentan en igualdad dentro del territorio. A raíz de esto, Andalucía es un claro ejemplo del desarrollo de la teoría centro-periferia expresada por Wallerstein en el siglo pasado, una organización territorial en la que hay un desequilibrio entre el «centro» (occidente, Sevilla…), que se ve constantemente favorecido económicamente, y la «periferia» (resto de provincias y especialmente las orientales), cuyo desarrollo se encuentra supeditado a los deseos de la primera.
Esta idea puede causarnos rechazo porque nos identifica a las sevillanas como egocéntricas y odiosas niñas bonitas de mamá (léase la Junta de Andalucía), pero, admitámoslo, lo somos. Yo sé que duele leerse a una misma como privilegiada cuando tú quieres revisarte y acercarte a «tus iguales», pero, así como aún en 2025 tenemos que admitir que, por muchos esfuerzos que haga el macho feminista aliade, el patriarcado sigue ganando, nosotras tenemos que asumir que somos las beneficiadas directas de las políticas centralistas de la Junta de Andalucía.
Occidente (y Sevilla coronando) como centro supone la concentración de las riquezas y el continuo desarrollo de los sectores productivos en el mismo mediante la inversión del capital y en detrimento de las iniciativas surgidas en otras localizaciones. También propicia la adecuación de las infraestructuras, así como una amplia red de carreteras y vías de comunicación, transportes, etc., frente al abandono que sufren en el territorio oriental (ni a mi peor enemigo le deseo sufrir el tren media distancia de la Renfe en el tramo Córdoba-Jaén de forma continuada). Y una potenciación del aprovechamiento y puesta en valor de sus recursos y la cultura para uso y recreo (aunque sea de otros) mediante la turistificación y la gentrificación, un hecho que mueve y produce dinero. No se equivoquen, yo, al igual que muchas de las lectoras, no comulgo con este tipo de gestión económica y me gustaría que pudiésemos llevar a cabo unas formas de vida totalmente diferentes basadas en poner la vida en el centro, el apoyo mutuo y el respeto a la tierra, pero, mientras llega, lo que sí que tenemos que reconocer es que, aunque no nos convenga, nos coloca como privilegiadas frente a otras localidades de esta misma comunidad.
De este modo sería conveniente fijarnos un poco más en qué está pasando en esa otra Andalucía y por qué lo de allí no nos afecta tanto como sí repercute lo que nos sucede a nosotras en ella. Se hace urgente conocer y dar a conocer oriente, para poder incluirlo en nuestro imaginario de forma más pragmática que ideal; es decir, no solo como paraíso de montañas infinitas a las que ir de visita, sino como parte de una misma tierra que debe ser reconocida, cuidada e igualmente respetada. Así, procurar no caer en ese mismo tipo de tópicos norteños que tanto nos irritan y ver que Granada es más que la Alhambra y Sierra Nevada; Almería es más que el Cabo de Gata y un antiguo plató natural ideal para la grabación de películas westerns; y Jaén es más que el mar de olivos, Cazorla, Segura y las Villas y sus dos ciudades patrimonio de la humanidad. De hecho, pienso firmemente que es nuestra labor acercarnos a estos lugares para dejar de considerarlos una extensión de las tierras del «reino de occidente», porque necesitamos conocerlas para identificar sus costumbres, sus tradiciones, sus sabores… y leerlas dentro de la enorme riqueza de esa cultura andaluza que nos gusta celebrar cada 4 de diciembre o 28 de febrero.
Como he dicho, este artículo no pretende ser para nada científico, pero tampoco una crónica parecida a aquellos relatos pseudocolonialistas escritos por viajeros ingleses que se pusieron cachondos al llegar al sur de Granada y decidieron contar vida y costumbres de sus lugareños, pintando la realidad que ellos se figuraron a partir de los recursos que vieron a bien utilizar. En esta línea, no me parece necesario hablar de la gran belleza de esta tierra para manifestar su valía, porque los territorios no tienen que demostrar nada, solo tienen que ser y desarrollarse por sí mismos, sin la opresión o el consentimiento del resto de pueblos que se aprovechan de sus recursos.
En estos dos años viviendo en Jaén he escuchado de todo de una y otra parte, y (cosas de la antropología, supongo) me he visto defendiendo que, por un lado, no todos los sevillanos son unos fachas capillitas ni todos los jiennenses tienen mala follá. Pero en medio de eso comprendí que ellos sí tienen motivos para tenernos inquina, porque cuando las políticas de la Junta de Andalucía hacen y deshacen para beneficiar a los ya poderosos, duele; cuando ves que se sigue destinando dinero para ampliar el metro de Sevilla mientras que las obras de la línea de tranvía de tu cuidad lleva «en pruebas» desde 2014, no puedes evitar sentirte olvidado; cuando ves que en las noticias hablan de la problemática de la vivienda por el desarrollo de los pisos turísticos mientras que en tu ciudad el principal problema es que no hay opciones de trabajo alternativas al olivar y que, por lo tanto, tu futuro está en esas ciudades en el que no se puede vivir, es difícil sentirte parte de esa otra mitad que ni te mira; y cuando se van perdiendo tus festividades y en la feria de San Lucas se sienten más las sevillanas de Omar Montes que los melenchones, también hay una parte que se desarraiga.
Hay un dicho jiennense que me han repetido mil veces que dice que «a Jaén se llega llorando y se sale llorando». No sé cuántos de sus acogidos han derramado un mar de olivares en su estancia, pero lo que sí sé es que Jaén es una tierra que palpita por ser escuchada, mirada y tenida en cuenta para poder florecer como ya relatase Miguel Hernández a mediados del siglo pasado, porque son un pueblo que quiere y merece ser algo más que aceituneros altivos y, aunque su ostracismo no sea del todo culpa de las sevillanas, la realidad es que nosotras tampoco ayudamos a mejorarla.