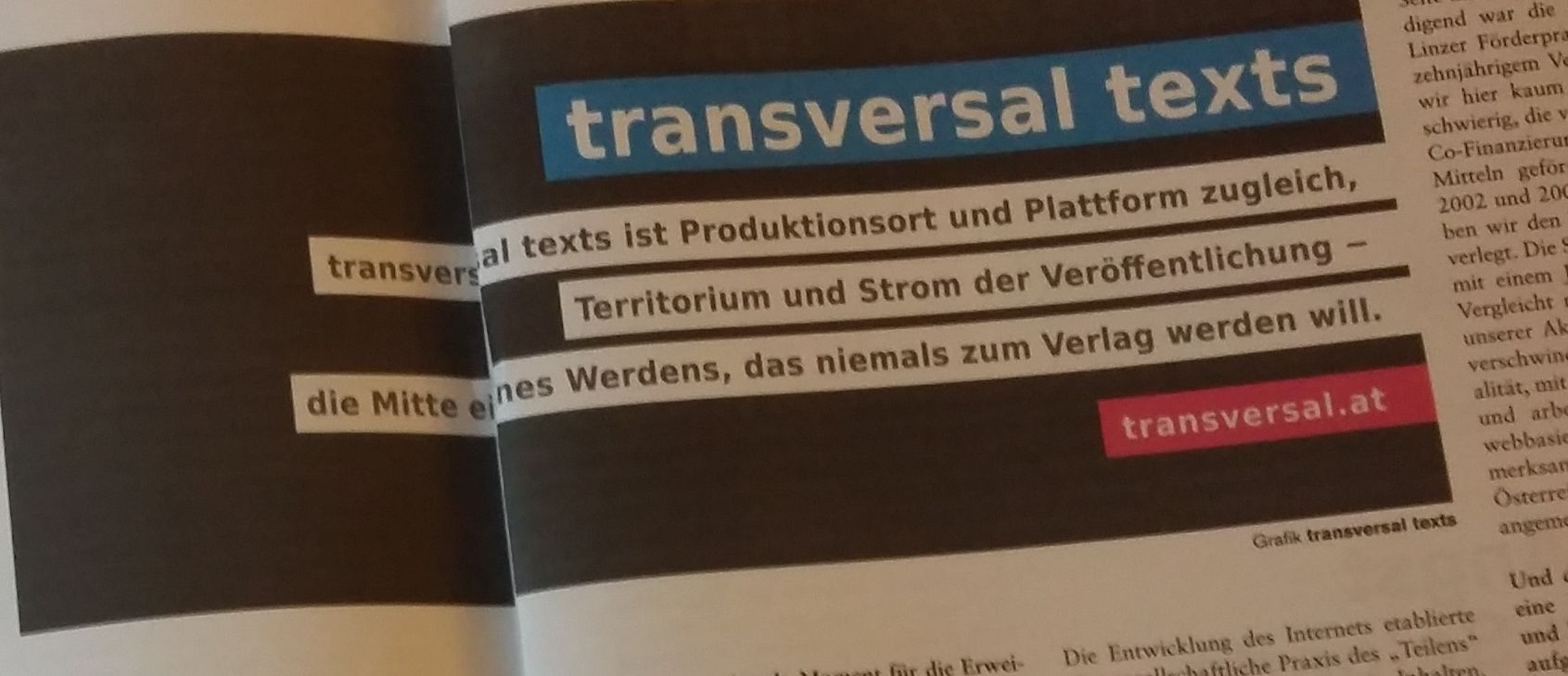Ciudadanía:
¿un concepto universal?
La ciudadanía, como todo concepto que nace de la imaginación humana, es una invención ni intemporal ni geográficamente universal. La figura del ciudadano no aparece hasta las primeras sociedades sedentarias y estatales en Occidente, regidas por códigos legales escritos, con principal relevancia en Grecia y Roma. Tras la Revolución francesa surgen los derechos de una ciudadanía «civil», vinculados a la libertad y a la propiedad; en el siglo XIX, de una ciudadanía «política», ligada al derecho al voto y a la organización política, y en esta última mitad de siglo, de una ciudadanía «social», relacionada con el Estado del bienestar.
Como con tantas otras ideas abstractas, nos cuesta llegar a una única definición. Se habla de ciudadanía «global» o «cosmopolita», «política», «económica», «activa/pasiva» y hasta de ciudadanía «digital».
Debemos aclararnos. ¿Es suficiente con votar cada ciclo de elecciones? ¿Tener identidad, conocer la historia de un territorio, sentir arraigo a una localidad? ¿Estar informados, deliberar y participar en referendos, cabildos y asambleas, cultivar valores cívicos y velar por el bien público, denunciar y rebelar en caso de que este se vulnere?
En nuestro contexto sociohistórico, el concepto de ciudadanía se suele circunscribir a la posibilidad de ejercer los derechos políticos dentro de un determinado territorio. Los Estados nación se han apropiado del concepto, centrándose en el individuo autónomo, propio de la cultura occidental, para categorizar a quienes se encuentran bajo su jurisdicción y así repartir recursos, derechos y obligaciones, haciendo de la ciudadanía una categoría burocrática.
Convertir el ejercicio de la ciudadanía en una responsabilidad individual está en la base del liberalismo económico, que se interesa solo por las personas como consumidoras, de la misma manera que el Estado se interesa por ellas como contribuyentes y usuarias de servicios públicos. En resumen, una participación centrada en gestos de alcance individual.
La desintegración y la exclusión social tienen entonces el campo libre, pues las responsabilidades solidarias y comunitarias se reducen al mínimo y dependen de iniciativas ciudadanas, lo que desvela una ausencia del Estado en su compromiso por fomentar sociedades conectadas y resilientes.
En España solemos referirnos, generalmente, a la ciudadanía como sinónimo de la nacionalidad española. Pero ni la Constitución española ni el Código Civil definen ese concepto.
Bajo nuestra óptica, el concepto de ciudadanía no debe reducirse al de nacionalidad, porque genera una gran injusticia: deja fuera a las personas extranjeras que residen aquí, incluso si lo hacen legalmente.
Ahora bien, teniendo en cuenta la mayoritaria aceptación de esta asimilación terminológica, creemos importante repasar algunos de los derechos exclusivos de quienes detentan la nacionalidad española: 1) votar en elecciones generales y autonómicas, y postularse para ser elegidas como representantes; 2) acceder al funcionariado (oposiciones) y a los cargos en la Administración Pública; 3) mayor facilidad para reagrupar a la familia y transmitir la nacionalidad a sus descendientes; 4) residir dentro del territorio sin condiciones (incluso con antecedentes penales); 5) acceso incondicional a la sanidad pública (los y las extranjeras deben acreditar ciertos extremos).
Nos parece que cualquier distinción es, por naturaleza, injusta. Incluso la más mínima, viola el principio de igualdad entre las personas. En especial, creemos que los derechos políticos (votar y ser elegida) deberían ser para todas las residentes, legales o no, ya que son sujetos políticos que dependen de quienes gobiernan en su lugar de residencia. También vemos injustificado que a las personas no españolas se les limite el derecho de reagrupar familiares, e injusto y retrógrado que se impida su acceso al funcionariado y a los cargos públicos.
Deberíamos pugnar porque la ciudadanía sea entendida como un concepto más amplio, que incluya a todas las personas que se encuentran habitando el territorio, lo que permitiría un estatus más respetuoso de los derechos de las personas extranjeras que viven aquí, y en especial de quienes tienen problemas con su residencia: muchas llevan varias décadas en España (en algunos casos toda su vida) y por diferentes razones no han obtenido la residencia legal o la han perdido, lo cual les quita muchísimos derechos fundamentales.
Por mucho que se preocupen las instituciones por la participación ciudadana, esta se ha vuelto difícil debido a la diferenciación en derechos y en el acceso a los sistemas de poder, y, además, porque el sentimiento de pertenencia se ha desarrollado en una dimensión individual en vez de comunitaria.
Necesitamos una profunda revisión de nuestra concepción de quiénes componen la ciudadanía, preguntarnos si todas pueden participar de la misma forma y ver cómo facilitar la participación de todas las personas residentes, nacionalizadas o no, en la toma de decisiones. En este empeño será fundamental fortalecer una cultura ciudadana comunitaria, con todo su pluralismo, empoderarla y recordarle su tremenda capacidad de incidir tanto en las políticas públicas como en el fomento de espacios de autorganización y apoyo mutuo para buscar soluciones. Retomar las asambleas vecinales, los espacios de convivencia, formarnos en las herramientas para la incidencia política y hacer memoria de todo lo conseguido cuando se han levantado las comunidades.
Aquí en Sevilla abundan los ejemplos: las luchas vecinales para conseguir infraestructuras, escuelas, centros de salud; los presupuestos participativos; el movimiento de las corralas; las oficinas de derechos sociales; los CSOAs; las redes de apoyo mutuo en la pandemia; la organización de las trabajadoras del hogar y, actualmente, la lucha de Barrios Hartos para unir los barrios marginados y exigir su suministro de luz. En estas luchas nos inspiramos para abogar por una ciudadanía inclusiva, participativa y comunitaria, donde la fuerza reside en el aprendizaje y diálogo constante y colectivo para generar cambios.