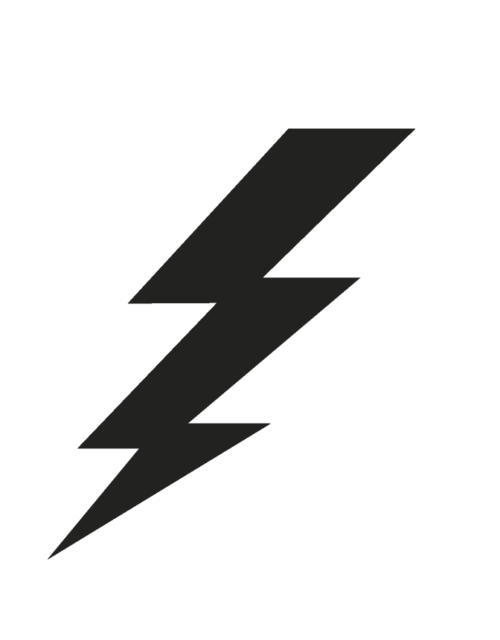La eficiencia es uno de esos conceptos adhesivos que logran instalarse en amplias capas del imaginario social a base de repeticiones ¿Quién no quiere ser eficiente? Eficiencia es sinónimo de productividad, de buen funcionamiento, de bajo consumo, de orden y hasta de cuidados si me apuras. Sí señora, la eficiencia ha logrado surfear la ola de la ambigüedad semántica como pocos significantes, sobreviviendo ya varios siglos a base de expandirse y abarcar cada vez más significados. Desde la medida de optimización que aplicaba Carnot a su máquina de vapor, pasó por los múltiples ingenios e ingeniosos de la revolución industrial, para acabar empapando hasta los huesos la economía y de ahí, gota a gota, a cualquier aspecto cuantificable de la vida. No es de extrañar pues que la eficiencia se haya convertido en el objetivo incuestionable de todas las políticas de innovación, desarrollo y sostenibilidad de la Unión Europea.
Pues sí, decir eficiencia es decir innovador y sostenible, y cuestionar la eficiencia en según qué foros conduce a una perplejidad generalizada. Pues yo voy a cuestionar en este artículo la elevación de la eficiencia a fin, en lugar de a medio. Lo voy a hacer a tres niveles: el de ¿Esto qué es?, el de ¿Esto para qué sirve?, y el de ¿Esto sirve para lo que dicen que sirve? Obviamente no soy la primera en plantearse estas preguntas, pero sí me parece que existe poco debate público al respecto.
Comenzamos por el primer nivel: ¿Qué es la eficiencia? Según la RAE es la propiedad de la persona o proceso ‘competente, que rinde en su actividad’. Pero entonces hay que definir qué significa competente y además cabe preguntarse ‘Quién define qué es competente’. Hace poco en una charla, el profesor Deepak Malghan[1] explicaba el proceso por el que se construye una medida de eficiencia. Paso 1: Crea una norma, es decir, define lo que se considera por ‘competente’. Paso 2: Mide lo que ocurre en la realidad. Paso 3: Mide la desviación de lo medido en el paso 2 respecto a la norma definida en el paso 1 y voilá, ahí tienes tu indicador de eficiencia. Por ejemplo, la norma es que toda la energía que se produzca en un país sea consumida, eso se puede considerar eficiencia=100%. Todo lo que esté por debajo es menos eficiente. Otro ejemplo: Lo normal es que en una determinada producción agrícola se generen 100€ por cada metro cúbico de agua. Pues todo lo que genere más beneficio es más eficiente. Este proceso, aparentemente tan inocente como profundamente normativo, ha resultado también ser tremendamente eficaz. Tanto como para permitir su aplicación a casi cualquier proceso productivo. Como resultado tenemos multitud de indicadores de eficiencia que varían dependiendo del ámbito de aplicación o de los intereses de quien la aplica. Sigamos con el ejemplo de la eficiencia energética de un país. Si te pregunto ¿Cómo la medirías? Quizás pensarías ‘pues como el porcentaje de energía que consumimos en función de la que producimos’. Fallo. Según la Directiva europea de eficiencia energética, esta debe medirse como el consumo energético dividido por el Producto Interior Bruto. Este indicador ha sido tan aclamado por los actores industriales (‘las eléctricas’), como criticado desde la ciencia porque el PIB y el consumo energético están estrechamente correlacionados. La cuestión central es que la eficiencia se puede medir de distintas maneras y que no siempre se detalla en los discursos a qué tipo de eficiencia nos estamos refiriendo. Como es obvio, cada forma de medirla tiene consecuencias para ‘la historia que queremos contar’, y sobre todo para ‘quién cuenta esa historia’.
Vayamos al segundo nivel: ¿Para qué sirve la eficiencia? Esta ambigüedad semántica de la que hablamos lleva también a utilidades cuanto menos diversas. Uno podría decir: ‘la eficiencia sirve para reducir el consumo de recursos’ o ‘para producir lo mismo con menos’. Otro diría: ‘para ganar más por lo mismo’, el clásico ‘more cash per drop’. Pues bien, ni uno ni otro tiene razón. En 1865, el economista William Jevons[2] estudió las mejoras de eficiencia en el uso del carbón durante la revolución industrial inglesa. Y desveló una verdad incómoda: la eficiencia de las máquinas alimentadas con carbón no redundaba en una reducción de su consumo, sino en un aumento del mismo. Resulta que los ahorros en consumo energético generados por la eficiencia no se traducían en ‘dejar el carbono en la mina’ sino en ‘construyamos más máquinas’. Esto es lo que luego en economía se ha denominado efecto rebote: la expansión a largo plazo del tamaño de las actividades productivas gracias al incremento de recursos generado por las mejoras en eficiencia. Pero la llamada Paradoja de Jevons va un poco más allá del aspecto puramente cuantitativo. Cuando reinvertimos los ahorros de recursos en producir más, no producimos lo mismo, sino que transformamos las tecnologías y con ellas nuestra forma de vida. Por ejemplo: los coches se han hecho más eficientes, consumen menos gasolina por kilómetro, pero también tienen aire acondicionado, música, etc. Además, si podemos ir más rápido con menos combustible… pues nos vamos más lejos de vacaciones, o las empresas consideran que sus trabajadores pueden vivir más lejos, los lujos se convierten en necesidades, consumimos más.
En las últimas décadas, las políticas de sostenibilidad han invertido, y siguen invirtiendo, grandes cantidades de dinero público en mejoras de eficiencia en el consumo energético de agua y recientemente también en el reciclaje con la emergente “economía circular”. Sin embargo, a día de hoy, no hay demostración empírica a gran escala de que las mejoras de la eficiencia conduzcan a una reducción del consumo de recursos, ni mecanismos de evaluación oficiales, ni siquiera datos disponibles para evaluarlo nosotras mismas. La paradoja de Jevons aún no ha sido refutada, pero el discurso y las inversiones siguen justificando la eficiencia como la estrategia clave del camino hacia la sostenibilidad. Y con esto llegamos al tercer y último nivel: ¿Esto sirve para lo que dicen que sirve? La respuesta es: depende. Depende de diversos factores y de cuál sea el objetivo real de la eficiencia: ¿Queremos reducir el impacto sobre los ecosistemas? ¿O queremos aumentar los beneficios económicos? Si queremos lo primero se pueden adoptar medidas políticas que acompañen la mejora de la eficiencia con control del crecimiento y gestión democrática de los recursos generados. Pero esto, inevitablemente, afectará a la segunda concepción de eficiencia. Para mí, la pregunta clave es: ¿Podemos debatir sobre qué innovaciones tecnológicas necesitamos y qué papel juega la eficiencia en ellas?
Un debate serio sobre por qué y para qué invertimos en eficiencia debería comenzar por reducir la ambigüedad semántica, acordar objetivos claros e indicadores y medir rigurosamente los efectos reales de dichas inversiones.
Mientras tanto, por favor, no me vendan eficiente por sostenible.
[1]Deepak Malghan. Historical Political Economy of Economic Efficiency. Seminario en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental. Universidad Autónoma de Barcelona.
[2]William Stanley Jevons. 1865. The Coal Question