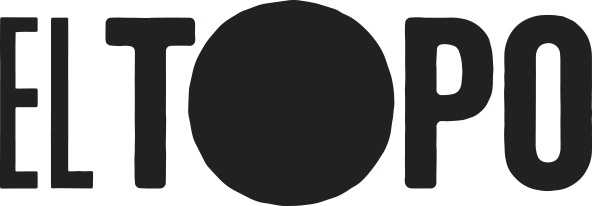El cine de terror ha sido históricamente un género dominado por hombres. Tanto detrás de la cámara como frente a ella desde la primera película considerada de este género en 1896, La mansión del diablo, dirigida por Georges Méliès. El papel de la mujer en el cine de terror ha sido un claro reflejo de la sociedad y de los cambios sociales que han sucedido. Las mujeres eran vistas como víctimas, presas fáciles, virginales o, por el contrario, embaucadoras, atractivas y sexualmente activas. Los guiones dejaban entrever cómo estas serían perseguidas, torturadas o amenazadas por circunstancias que tenían que ver con esa condición de sexo débil. Estos papeles siempre han estado estereotipados por roles de género muy hegemónicos: poseída, final girl, femme fatale, bruja, etc.
Ejemplo de ello son las escenas que perpetúan la violencia hacia las mujeres donde se les violenta y asesina por cometer una infidelidad, como en Dressed to Kill (1980), de Brian De Palma. El asesino, siempre hombre, en muchos casos va tapado, permaneciendo oculto, por lo que las personas espectadoras centran la mirada en la mujer ensangrentada tirada en el suelo, que es culpabilizada de su fatal destino.
Otra idea muy difundida era la de la locura femenina. Una mujer, como consecuencia de un trauma o un momento impactante que le ha desquiciado, comete una serie de asesinatos, como el papel de Nicole Kidman en Los otros (2001).
Tampoco debe olvidarse el famoso subgénero del Slasher, nacido en los años ochenta. Se caracteriza por la presencia de un maníaco asesino que decide acabar con la vida de un grupo de jóvenes que, casualmente, se encuentra en un lugar apartado. Con él surgió el arquetipo de Final girl, una mujer que logra sobrevivir a los ataques y persecuciones del asesino. Fue el caso de Jamie Lee Curtis en Halloween (1978), Heather Langenkamp en A Nightmare on Elm Street (1984) o Marilyn Burns en The Texas Chain Saw Massacre (1974).
Estos roles se convirtieron en un recurso muy usado, en un intento fallido de empoderamiento femenino. A partir de la década de los setenta y ochenta se produjo un cambio significativo. Películas como Carrie (1976), también dirigida por Brian De Palma, mostraban mujeres protagonistas que tomaban el control de su propia historia y causaban el terror en lugar de ser víctimas pasivas. También se popularizaron películas de ciencia ficción con temática de terror donde las mujeres tenían roles más activos, como Alien (1979), de Ridley Scott. Ese fue el caso de Mia Farrow en Rosemary ‘s Baby (1968), Linda Blair en The Exorcist (1973), u otras más actuales como Emily Blunt en A Quiet Place (2018) o Lupita Nyong’o en Us (2019), donde la mujer muestra la marginación del sistema americano.
En los años noventa y principios del nuevo siglo se multiplicó el número de directoras feministas que abordaban temas relacionados con el género desde una perspectiva de horror. Directoras/es como Jennifer Kent (The Babadook, 2014) o Ari Aster (Hereditary, 2018) han logrado éxito comercial al mismo tiempo que exploran temas tabúes como la depresión postparto o la ma-paternidad.
En los últimos años ha habido un aumento significativo del número de directoras y guionistas en el cine de terror. Películas como Saint Maud (2019), de Rose Glass o Cerdita (2022), de Carlota Pereda muestran cómo las mujeres están llevando el género hacia nuevas direcciones narrativas y visuales. Directoras como Julia Ducournau (Raw, 2007), Jen y Sylvia Soska (American Mary, 2014) o Anna Biller (The Love Witch, 2016) buscan escribir historias que se acerquen más a la realidad femenina, profundizando en sus propias necesidades. Se busca poner en escena nuevas metáforas de los miedos sociales dando un giro a los roles y clichés constantes sobre las mujeres en el cine de terror.
Actualmente el género está marcando un antes y un después con películas como Revenge (2017) o The Substance (2024), ambas de Coralie Fargeat, Titane (2021) o Raw (2016), de Julia Ducournau, Love Lies Bleeding (2024), de Rose Glass, Huesera (2022), de Michelle Garza, A Girl Walks Home Alone at Night (2014), de Ana Lily Amirpour, etc, en las que la presencia femenina tanto en la pantalla como detrás de ella cobra especial importancia y son sujetas activas del cine, con nuevas narraciones que nos atraviesan a muchas.
Quizá no podemos hablar, del todo, de un cine de terror feminista en sí, pero sí de un tipo de terror que, dadas las ansiedades colectivas y globales, evoca el terror mismo de existir en incertidumbres tan graves como numerosas. Y entre ellas encontramos, por supuesto, preocupaciones que atañen al feminismo. A pesar de estos avances, aún quedan desafíos importantes. El cine de terror sigue dominado por hombres y muchas películas siguen utilizando estereotipos sexistas sobre las mujeres. Para lograr una verdadera igualdad de género, en este género de cine, es necesario aumentar su representación en todos los niveles de producción y promover una diversidad narrativa que refleje sus experiencias reales y plurales.
«El terror, más que ningún otro, es un género sobre la empatía. Conmueve, pues, que este interés por la aproximación femenina al terror surja en un mundo donde la empatía por las mujeres es aún muy deficiente, aún considerada tarea, o algo que debe ganarse, en vez de garantizarse.»
Anna Bogutskaya, Feeding the Monster: Why horror has a hold us (2024)