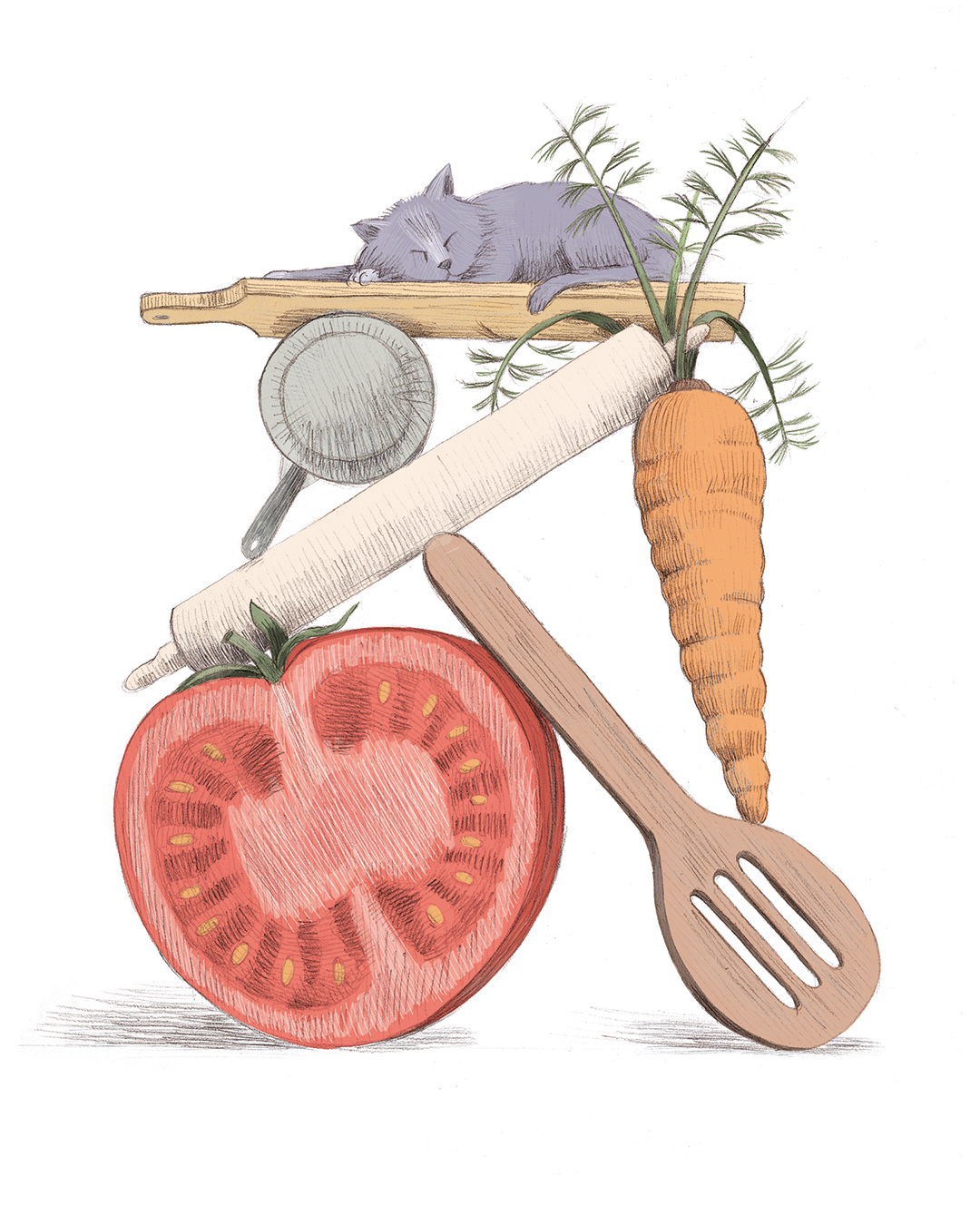No es novedad lo difícil que resulta para muchas de nosotras obtener un poco de estabilidad laboral y económica siendo una persona migrante. Entre la telaraña burocrática de extranjería y obtener la homologación del título (para quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar algo), la batallita de quedarse y sostenerse por aquí resulta desalentadora. Y eso hablando desde el privilegio de migrar por opción, ser blanca y hablar el idioma.
Así estaba hace un tiempo: deprimida, de brazos caídos, asqueada de la titulitis de esta sociedad y de las notificaciones de aplicaciones de búsqueda de empleo. Trabajos en los cuales nunca era la candidata pertinente, ya fuera por no tener papeles o título homologado, y sumado a eso una situación familiar al otro lado del charco bastante triste. Un cóctel molotov para la salud mental de cualquiera, al punto de que comienzas a creerte que realmente la responsabilidad la tienes tú por tomar pésimas decisiones a lo largo de tu vida y no esforzarte lo suficiente. Momentos álgidos en los que, por ratos, se te olvida que la culpa es del Sistema y no tuya. En estas circunstancias comencé a preguntarme, una vez más, ¿y yo qué hago aquí?
Ese era el escenario cuando en la ecuación apareció un gatito callejero que vivía en el patio comunitario del bloque, moribundo y en un estado insalubre que me removió el alma. Después de evaluar un poco la situación y con la ayuda de una protectora animal lo rescatamos. La primera cita al veterinario arrojó un diagnóstico desalentador. El pequeño tenía una serie de enfermedades que requerían cuidados de por vida y, idealmente y en el mejor de los casos, humanos con la solvencia económica suficiente para dárselos, lo cual no era mi caso. La factura veterinaria me representaba un mes de alquiler completo y pasé un par de noches en vela craneando qué podía hacer.
La cocina siempre ha sido mi gran aliada en tiempos de adversidad. Me ha sacado de apuros económicos en decenas de ocasiones, pero siempre he intentado huir de ella como espacio laboral por motivos obvios. El año pasado renuncié a tres trabajos en cocina debido al desgaste de mi cuerpo y a las malas prácticas laborales. Cualquiera que ha trabajado en hostelería sabe lo precarizado que está el sector por aquí. Antes de llegar a vivir a estos territorios trabajé mucho en cocina, tanto en servicios de restauración como vendiendo comida por mi cuenta. El tema de vender comida cocinada en tu casa es una práctica bastante común de donde vengo, y que la peña utiliza muchísimo para complementar o directamente sostener su economía desde la secundaria, la universidad
o la vida adulta. Allá el comercio informal está más normalizado y yo tiraba mucho de esa fórmula para vivir. La cocina siempre ha sido trinchera de subsistencia para muchas.
Después de llevar años de inestabilidad laboral y financiera, tanto aquí como allá, llega un punto en el que comienzas a aceptar tu economía con la dualidad que esta arrastra, sobre todo cuando te cuestionas el orden de las cosas. Es inevitable que se te muevan
espacios interiores llenos de contradicción en tu relación con el maldito binomio dinero/trabajo: te odio pero te necesito. En esas dinámicas emocionales contradictorias te ocurren cosas como, por ejemplo, asumir que cualquier gasto fuera de lo muy, pero que muy básico (como rescatar un gato o ir al cine) sería una locura.
Por otro lado, también se activa el mecanismo de supervivencia inherente. Ese que te lleva a tener la fuerza para impulsar algo, lo que sea, para autogestionarte la economía, porque simplemente nadie te va a salvar de esta. Algo así como la parte creativa de la necesidad. Con una soga al cuello, eso sí. También está la otra parte que es la paralizadora, pero eso es caldo para otra reflexión.
Fue en este estado de: o haces algo o te vas a vivir con el gato al patio, que surgió la idea de, una vez más, vender comida a mi red cercana. Le comenté la idea a una amiga y me dijo: «Hazlo del tirón». Un folleto improvisado para difundir por redes sociales y el eslogan Menú a beneficio gatuno, vegano, por supuesto, para que nadie quedase fuera. Y ya ven, las ironías de la vida, la cocina se hacía presente en mi vida una vez más ante la incertidumbre económica. La respuesta de las amigas fue inmediata y la venta de menús a beneficio del gatito resultó todo un éxito. Logramos cubrir la factura veterinaria y recuperar los gastos que habían salido de nuestros escuetos bolsillos. Tan bien salió que repetimos una segunda vez ya que los gastos veterinarios siguieron en aumento, y después otro par de veces más debido a que mi desempleo se prolongó mucho más de lo esperado. Esas últimas ventas me permitieron solventar el alquiler y algunos gastos básicos que no estaba pudiendo costear, y en cada convocatoria ahí estaban las amigas haciendo su reserva.
Fue por aquel entonces cuando, nuevamente, comenzó la reflexión de por qué, pese a tanta adversidad, me seguía quedando aquí. Comencé a sentir cómo me sostenía y acurrucaba esa red de cuidados que había tejido a lo largo de estos años, y que de una manera impresionante y conmovedora estaba protegida, al igual que nuestro gato, que obviamente se quedó viviendo con nosotras. Esa red de cuidados tan bonita me valió la vida entera. Y así volvió a resonar en mi cabeza ese cántico que se gritaba hace algunos años en las protestas feministas de $hile, y que hoy, igual que siempre, tiene el mejor de los sentidos: el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas.