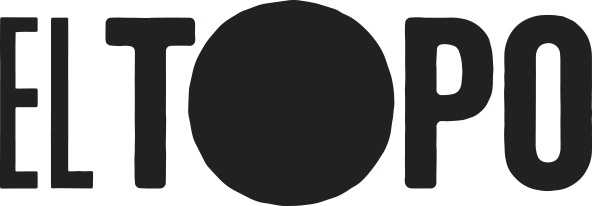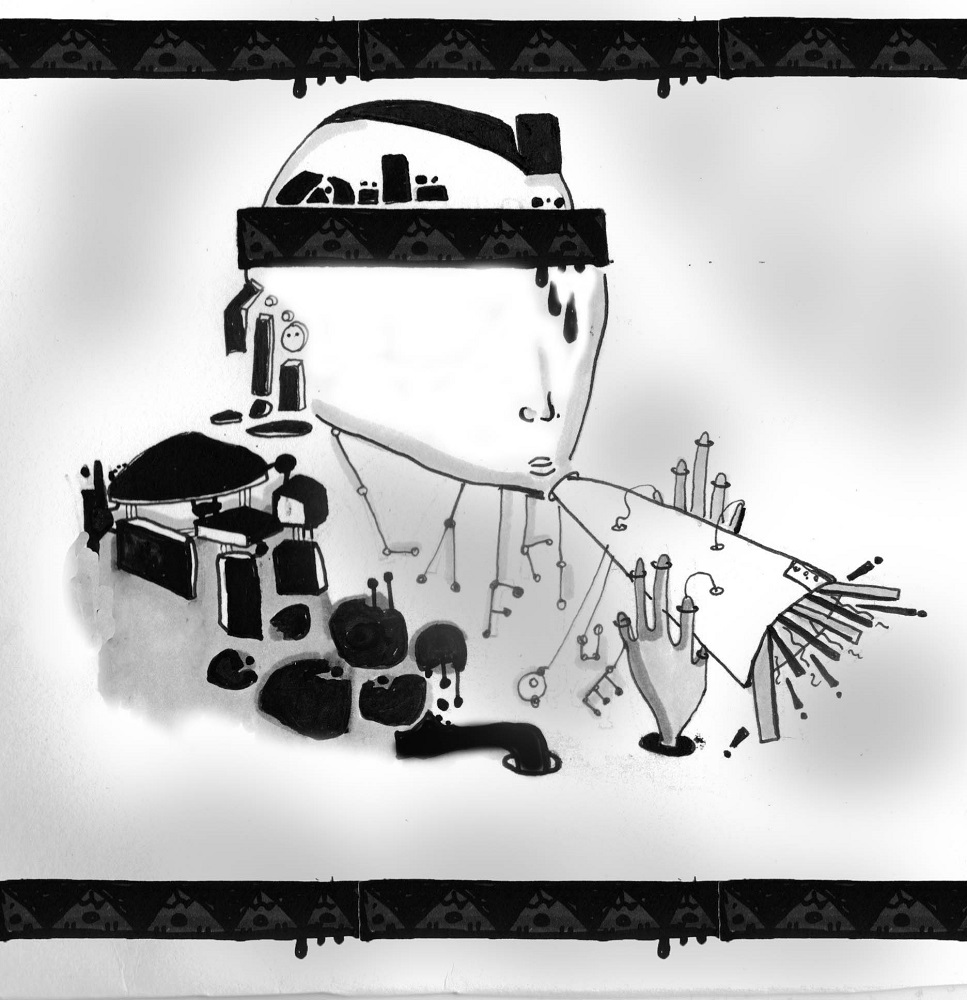Cuando las preguntas se plantean desde un contexto determinado, las respuestas no tienen por qué seguir sus sendas, sino replantearlas o responder según las circunstancias del contexto (o de los contextos) del (de los) que parte(n) unx de lxs interlocutorxs. ¿Será eso relativismo cultural? No, se trata del relativismo relacional (Herrera Flores, 2005).
En ese sentido, creo que es necesario, ante todo, desmitificar la idea de África como un país. Es un continente formado por 55 países (si contemplamos al Sahara Occidental como Estado-nación) de los que se desprenden diversidades y complejidades de índole racial, étnica, política, económica, social, de género, generacional, religiosa, etc.
En segundo lugar, considero que no se puede «pensar a lo africano» debido, entre otras cuestiones, a las influencias y presiones de la modernidad en doblegar al subordinado, animal y atrasado africano/a; a la colonización que siempre insistió en enseñar buenos modales al hombre y a la mujer africana o a la globalización cultural que considera subdesarrollados los países que no siguen el desarrollo lineal economicista.
Todo ello no significa pasividad (como casi siempre fue interpretado por agentes implicadxs y observadorxs) sino denuncia de algo evidente. Ha habido resistencias tanto a la esclavitud, al colonialismo, como a la globalización. Hechos como la historia de Zé Cangolo en Santo Tomé y Príncipe que se resistió a recibir órdenes del amo; luchas y guerras anticoloniales en Angola, Guinea Bissau, entre otros; o algún pueblo del continente que se resiste a consumir Coca-Cola, o llevar zapatos Nike como señal de resistencia, son algunas muestras de ello.
Resistencias que también se reflejan en las enseñanzas de Cheikh Anta Diop que desmontó las narrativas sobre la pertenencia racial de los sabios egipcios; en los libros de Chimamanda Ngozi Adichie que muestra la cara mestiza y compleja del feminismo, así como de la literatura en Nigeria y en África Central; de Mbembe, que al igual que Fanon, evidencia los relatos racistas de grandes figuras e intelectuales occidentales; y de Paulina Chiziane que pone en diálogo los relatos orales del sur africano con las letras escritas.