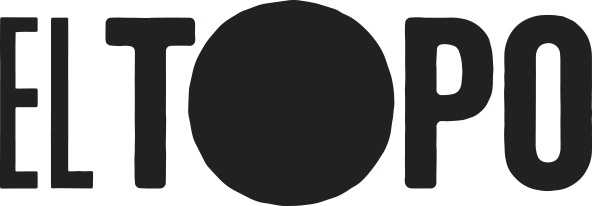La cantinela de la «cultura de la cancelación», insignia tradicional de la derecha para blindar su impunidad, ha sido adoptada por ciertos sectores progresistas para distanciarse de las estrategias de autodefensa y acusar a los movimientos sociales de practicar la «cultura del castigo» cuando algo no les gusta. Este argumentario anti-veto es de lo más versátil: sirve tanto para racionalizar la participación en el festival de música Sónar, financiado por el fondo proisraelí KKR en un contexto de genocidio, como para perpetuar la cultura de la impunidad frente a las agresiones machistas. Pero estas posturas destinadas, sobre todo, a cuestionar las estrategias del feminismo autónomo, son insostenibles desde una perspectiva revolucionaria: veamos de qué modo operan y por qué debemos combatirlas si abogamos por una transformación feminista y radical de nuestra sociedad.
En primer lugar, es importante recordar que este tipo de lecturas son ajenas por completo a la historia de los movimientos emancipadores, también del feminismo. Basta abrir el fanzine Mujeres andaluzas que hacen la revolución o recordar el movimiento sufragista para comprobar que la confrontación (también violenta) va ligada a la historia de sus conquistas. Por otra parte, estrategias como el veto a los agresores siempre han formado parte del arsenal de recursos de autodefensa del feminismo autónomo y, con sus limitaciones, han contribuido a que no sean las mujeres agredidas quienes deban abandonar estos espacios. Se trata de decisiones que buscan garantizar tanto la permanencia en el colectivo como el bienestar de la persona agredida. Además, estas medidas son consecuentes con la transformación feminista por la que se supone que estamos trabajando: al hacer un espacio menos habitable para los agresores, la hacemos de facto más habitable para todas las demás. Tachar estas herramientas de «punitivistas», o ver en ellas el mero deseo de «castigo» y de «venganza», demuestra haber normalizado, esta vez sí, el castigo y la expulsión sistemática de las agredidas de sus espacios, como si ellas no formaran parte de la comunidad política. Cuando describimos el veto a un agresor en términos de «cancelación», obviamos el continuum histórico de ser y haber sido nosotras las castigadas, canceladas y condenadas al ostracismo cada vez que hemos roto el silencio de una agresión, dentro y fuera de los movimientos sociales.
Precisamente por esto nos preguntamos: ¿por qué nuestras alarmas «de cancelación» suenan con tanta facilidad cuando somos las feministas quienes respondemos a las violencias? A nosotras se nos exige una militancia que construya desde la empatía hacia el agresor: parece que debemos aceptar acríticamente que, en calidad de hombre heterosexual socializado en un sistema patriarcal, él «también es víctima de los mandatos de género» (sin entender que el género es una categoría de poder y, por tanto, de opresión que beneficia a estas subjetividades). No se exige, sin embargo, el mismo grado de empatía con los multipropietarios que se niegan a bajar los precios del alquiler y terminar con la especulación; o hacia los empresarios que rechazan mejorar las condiciones laborales de sus trabajadoras. Esta doble vara de medir nos lleva a tachar de «linchamiento» una denuncia anónima de violencia machista en redes sociales al tiempo que recordamos con nostalgia los escraches de la PAH, pedimos la absolución de los huelguistas del metal o proclamamos la necesidad de una huelga indefinida de alquileres en las grandes ciudades. Esto responde a un pensamiento esencialista asentado en los espacios de la izquierda alternativa que naturaliza tanto la heterosexualidad, en tanto que régimen y dinámica relacional, como las violencias que se derivan de ella; y que condena e impide cualquier intento de romper la paz social que la sustenta.
Por último, nos preguntamos: ¿en qué momento hemos asumido que la coerción a los poderosos y la abolición de los privilegios no son parte de la lucha revolucionaria? Mientras se exige a las feministas que sean empáticas con los agresores que han visto su carrera profesional o su vida personal empeorada tras ser señalados, la violencia machista sigue infradenunciada y las compañeras siguen abandonando espacios de trabajo, militancia y ocio para evitar convivir con sus agresores. Como señalaba la filósofa Jule Goikoetxea entrevistada por Zuriñe Rodríguez en El Salto (junio, 2025), «aquí castigar, lo que se dice castigar en sentido estructural, castiga quien puede, no quien quiere. Llamar punitivistas a las mujeres que se defienden como pueden es como llamar a los palestinos que se defienden como pueden violentos».
Pensar que conseguiremos una revolución feminista sin herramientas de confrontación ni violencia es asumir que este cambio no es ni prioritario ni urgente y, a la vez, es olvidar que el feminismo no aspira a una revalorización de las mujeres dentro de los marcos heteropatriarcales, sino a su transformación. A su vez, asumir que todos los movimientos sociales pueden emplear diferentes estrategias, incluidas las de enfrentamiento directo, menos el feminismo, es volver a situarnos en el lugar que históricamente nos ha impuesto el patriarcado: el de mediadoras comprensivas y pedagógicas. En un punto de inflexión como este, en el que los marcos clásicos de organización de la izquierda han sido desbordados por la fuerza del feminismo de la cuarta ola, debemos comprometernos con la revolución y no con la reacción. Por mucho que nos incomode, debería darnos más miedo el actual orden social que la acción feminista que trata de derribarlo.