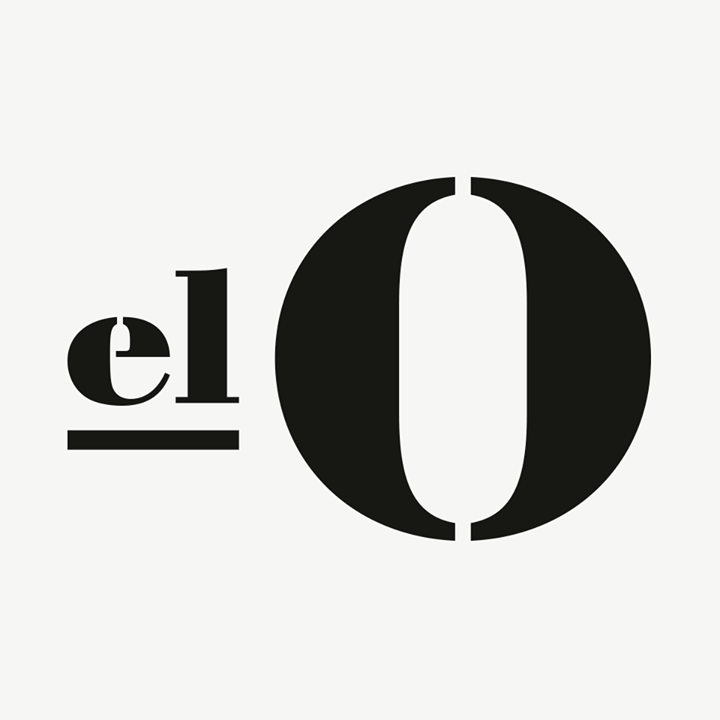Dedicado a mi tío PRdS
La primera parte del Quijote acaba con algunos versos que Cervantes atribuye a unos «académicos de la Argamasilla». Por recordar el espíritu de aquello reproduzco el último de los poemillas, supuesto epitafio en la sepultura de la dama de Don Quijote. Su presunto autor tiene el curioso y actual nombre de Tiquitoc. Los versos dicen así: «Reposa aquí Dulcinea, / y, aunque de carnes rolliza, / la volvió en polvo y ceniza / la muerte espantable y fea. / Fue de castiza ralea / y tuvo asomos de dama; / del gran Quijote fue llama / y fue gloria de su aldea». Se ve que, ya entonces, a Cervantes aquello de las academias le parecía asunto para tratar con algo de guasa.
Cuando el autor de estas líneas era joven, estudiante de arquitectura y aficionado al arte, la academia era algo de lo que había que mantenerse lo más alejado posible. La Modernidad, las vanguardias de principios del siglo XX, se habían construido como una crítica a todo aquello. Y de nuevo en los 60 y 70 hubo otro gran ciclo de rechazo hacia lo académico. De aquel rechazo supongo que éramos nosotros herederos: mis héroes y heroínas intelectuales y artísticas, y por supuesto, revolucionarias, encarnaban todo lo contrario de lo académico. Y mi campo más concreto de trabajo de aquel entonces, el de los pioneros de la arquitectura medioambiental y bioclimática, que así se llamaba por entonces, era en aquellos años bastante marginal… Y, algo más tarde, lo mismo con los colegas hackers, y la gente de los medialabs y los centros sociales. Todo lo que me gustaba, que me hacía querer ser parte del mundo de la cultura, el arte y, hasta cierto punto, la Universidad, era siempre lo contrario de lo que uno imaginaba como ser académico. Un tío mío, que fue quizás el que me inspiró el deseo de ser profesor —como él— había estudiado en París en los 60, y contaba que durante el 68 habían ido a pedir consejo a Federica Montseny, la ministra anarquista de la República, y que lo primero que les dijo fue: «¡Lo que tenéis que hacer, antes de nada, es cortaros el pelo!». Aquellas historias… para mí, ¡verdaderas aventuras del aprendizaje y el conocimiento!
Frente a aquel paisaje, seguro que algo romántico, hoy veo a amigos y colegas jóvenes —ahora soy yo el profesor veterano— presentándose a sí mismo, con orgullo, como académicos. Y me chirría bastante. Me suena a querer «hablar la lengua del amo» que decía Audre Lorde. Lo que parece haber ocurrido es que nos pusimos a usar el término tal como se hace en el mundo anglo-estadounidense, donde academic se emplea para referirse a un profesor o investigador universitario o asimilado. Aunque también allí, en el lenguaje popular, quizás activista, se solía decir que algo era académico para indicar que se trataba de una cosa superficial y sin ninguna relevancia práctica. Y es que esto de que los universitarios se llamasen a sí mismos académicos, en España hace quince o veinte años, no era así. Al menos en mi campo. Aunque sí que me dicen que es diferente en otras tradiciones: en antropología o sociología, por ejemplo.
Volvamos algo más atrás para intentar comprender mejor el asunto: el origen del término academia, como casi todo el mundo habrá oído alguna vez, viene de un jardín o parque en las afueras de la antigua Atenas, cuyo nombre honraba a un antiguo héroe de nombre Academos. La idea de aquella escuela era la de formar a las élites atenienses para que gobernaran la ciudad de manera sabia y prudente —eso explica Lledó—. La escuela de Aristóteles, quizás más científica y menos política, se llamaba el Liceo. El lugar en que se reunían los seguidores de Epicuro era un jardín o huerto más modesto. Otras escuelas enseñaban en la calle, en el ágora: los llamados sofistas; o los estoicos, que deben su nombre efectivamente a las estoas, los grandes soportales de los espacios públicos de las ciudades griegas y helenísticas. Diógenes, el cínico, sabemos que vivía en la calle, en un tonel o un tinajón, como un mendigo, medio desnudo. El nombre de academia parece entonces una elección bastante pertinente para lo que siglos después vendrían a ser las academias. Ya se ve que a nadie se le ocurrió llamarlas estoas, ni mucho menos toneles.
Uno no ve mal que existan academias, todo lo contrario. Ha tenido y tiene familiares y amigos en academias varias, y está orgulloso de eso. Como recordaba Whitehead, y seguro que otros muchos, el mantenimiento de los saberes y conocimientos es fundamental para la continuidad de la vida social. El problema es cuando este aspecto conservador, que con tanta facilidad se entrelaza con la reproducción y ampliación del statu quo, domina en exceso las otras dimensiones de la cultura, las ciencias, las prácticas… Mi hipótesis, entonces, es que el uso del término académico/a para referirse a profesores o profesoras o investigadores universitarios no es inocente. Incorpora, aunque sea inconscientemente, una cierta manera de entender y desempeñar este tipo de trabajo, que se caracteriza por valores como la sumisión a la autoridad, la normalización, la jerarquización y cosas así —entre las que, con la mayor frecuencia, prolifera la pasión desmedida por lo burocrático—.
Así, la idea del nuevo academicismo funciona, siempre a mi juicio, como un marco de disciplinamiento o control de los universitarios y de la institución Universidad. En varios sentidos. Uno de ellos sería el de tener ocupados a los profesores y profesoras, compitiendo entre sí, escribiendo los llamados artículos académicos. Estas son las nuevas carreras universitarias: correr todo el tiempo para ver quién llega a ser más académico; y así conseguir una mejor retribución, más seguridad en el trabajo, mayor reconocimiento… Otro sentido del disciplinamiento sería el de orientar el tipo de preguntas que se plantean los y las investigadoras. Los sistemas de calidad del nuevo academicismo —la publicación en revistas internacionales indexadas y la participación en proyectos financiados mediante convocatorias competitivas— hace que lo importante no sean tanto las ideas y las acciones en sí mismas, sino los requisitos formales e indicadores cuantitativos. Lo que me hace acordarme del bueno de Thomas Pynchon, que decía que «si consiguen que te estés haciendo las preguntas equivocadas, no necesitarán preocuparse por las respuestas». Las que leáis de vez en cuando artículos académicos —que en el argot se llaman artículos científicos— sabréis de qué hablo. Vale.