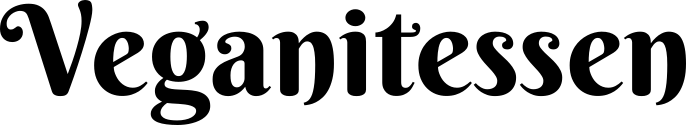«Yo no podía hablar
porque yo no sabía hablar»
Ana Orantes
Tenía una profesora que usaba métodos de palo. De darte una paliza. Nos obligaba a hablar con la ese, no con la zeta. Para ella, eso era barriobajero. Hablábamos con una ese perfecta porque, si no, te zurraba con una vara. A la que se lo permitían en casa seguía hablando así, pero a mí no me dejaban. Mi padre me decía con desprecio que yo era andaluza, que ¡dónde iba yo con esa ese! Que ¡qué finoli había salido yo para haber nacido en La Cueva del Gato! Y claro… tenía el lío que cuando llegaba a la casa tenía que hablar con la zeta y cuando estaba en el colegio con la ese. Me encontraba entre dos fuegos: la ese y la zeta.
A Marisol Molina (Balerma, 1956) le enseñaron que la educación era la violencia. De la institución vino la paliza. De su casa, esa cultura que le dijeron que era incorrecta. Que estaba, como ella, mal. Si ella era izquierda y abyecta, el bien tendría otros orígenes. A base de palos, las letras que con sangre entraron fueron su infierno. Una distorsión patrocinada por el Estado inquisitorial que inscribió su credo en unas violencias de género con personalidad, imposición cultural, expresividades y salidas corporales propias.
La patria fue el primer macho. La institución oficial que nos insertó una socialización siempre alerta con nuestra esencia pecaminosa.
Al rostro BBVAH (blanco, burgués, varón, adulto, hetero…) que la economista feminista Amaia Pérez Orozco señaló como la corporalidad detrás del conflicto capital-vida, se nos olvidó incluirle la N y la C de nacionalcatolicista. La E de una España que, de tan cerca, no la vemos pero a la que una y otra vez volvemos desde traumas colectivos e intergeneracionales, inconscientes. Cuando, por ejemplo, los cuerpos se encogen y las voces se agachan ante cualquier burocracia o papeleo delante de una administración pública. La humillación y la precariedad de nuestras abuelas marcadas por ese «no sabe» que durante la Transición sustituyó en sus documentos de identidad a su huella o su firma, nos invade para recordarnos que la memoria es eso que nos pasa mientras estamos haciendo otros planes.
El cuerpo lo sabe. No hay violencias institucionales. La institución es la violencia. Acercarnos al machismo con tono universal es desenraizarlo y desinstitucionalizarlo. Separar al macho de su proyecto civilizatorio: la patria. De su estado confesional e imperialista. De la maquinaria logística y su forma de ordenar el mundo y de contarlo.
La heroicidad nacionalista actual sigue comprando el lema de la «España Una, Grande y Libre» de otras formas. Ahora las princesas juran banderas. El paradigma institucional actual y su concepto de igualdad está encerrado en este gesto.
Estar entre dos fuegos, como contaba Marisol Molina, es habitar aún hoy un destierro tan cultural como divino. El castigo a la zeta representaba el ideal de mujer que se nos imponía. Más accesible para unas que para otras. Nos querían más finas. Teníamos que adelgazarnos en raíces y desaparecernos. Lo contaba Pepa Flores (Málaga, 1948): «Tuve que castellanizar mi acento y otras cosas».
Lo mismo le pasó a la granaína Rosa López (Láchar, 1981) que, tras su paso por un Operación Triunfo que transformó su conversión en espectáculo gordofóbico y andaluzofóbico, aseguraba sentir pánico cuando volvía a Granada: «Retrocedo demasiado. Empiezo a hablar mal, como mucho. Antes me sentía un poco extraña estando en mi casa. Me encuentro como en medio de dos realidades».
López manifestó habitar un constante sentimiento de culpa que la había acompañado toda su vida, además de vivenciar la historia propia como no-lugar. Ser andaluza es sentirte impostora hasta de serlo. Contener el síndrome desde una doble anulación de voz. Desde un neutro violento y sectario. Desde un en medio: cielo y suelo, norte y sur, bien y mal.
«Yo no podía hablar porque yo no sabía hablar. Porque yo era una analfabeta. Porque yo era un bulto. Porque yo no valía un duro.» Lo contaba Ana Orantes (Granada, 1937).
Homogeneización, turismo, salud mental, doces de octubre, fronteras… El paradigma del desarrollo sigue apuntando a lo insostenible desde una moral confesional, imperialista, mercantilista, blanquecina y diestra. Lo siniestro son los paradigmas descendidos a la categoría de infierno y vergüenza. La violencia de género, por estos lares, es inseparable de su religiosidad y su «decencia».
Cuando la llamaban por teléfono desde algún servicio público, incluía las eses en su charla con una habilidad pasmosa. Abandonaba el ceceo como si de una actriz profesional se tratara. Y se escondía. Se escondía de los suyos, de su casa. Metía la cabeza dentro del aparato y permanecía encogida, agazapada en algún rincón hasta que la conversación terminaba. Lo hacía para que no la escucharan, para no recibir violencia y burla también de los suyos.
Tras este cambio repentino de registro, habitaba una memoria colectiva de represión cultural. Un gesto medio inconsciente heredado y repetido. Ella decía no darse cuenta.
Residían en el desplazamiento el pecado y la vergüenza. Su acento original no era vivenciado únicamente desde el auto-odio que la historia oficial grabó a fuego en sus formas andaluzas. La creencia inoculada de que su acento era una manifestación de una cultura convertida en in-cultura. Estaba eso, pero había más. La vergüenza casi siempre esconde más. En la vergüenza la suciedad se instala dentro. En la vergüenza lo que huele mal somos nosotras.
Su encogimiento arrastraba una dimensión moral corporizada. Las cadenas de los dictados religiosos, de la prohibición hacia su habla, la habían elevado (a sus antecesoras y a ella) a la categoría de pecadora.
Ella no se enteraba. Decía no enterarse. Pero su cuerpo hace siglos que lo sabía. Su cuerpo era el cuartel donde el enredo nacionalcatolicista depositó su proyecto patriótico de homogeneización cultural y sus rosarios.
Su acento era su mano zurda.
*Este texto es parte de la obra aún por publicar Habitar un no-lugar. Mapeo sentimental del devenir andaluza.