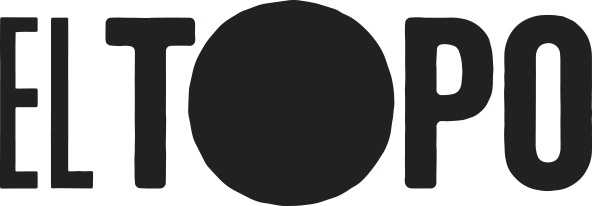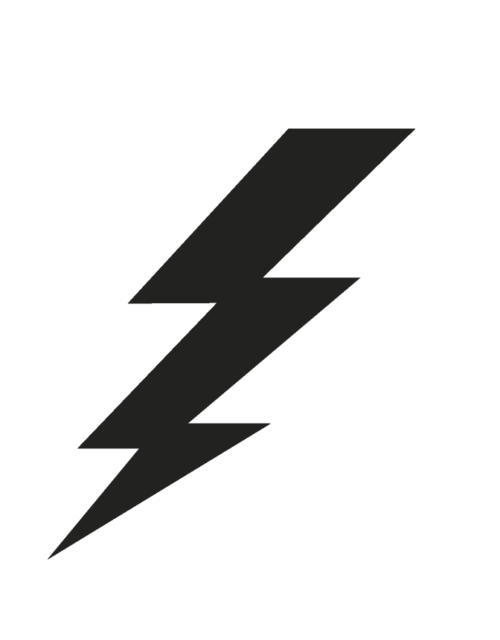«Con el sudor de las de enfrente» es sin duda, una expresión que sintetiza maravillosamente uno de los principios rectores más importantes del funcionamiento del actual sistema económico: la acumulación por parte de un*s poc*s solamente es posible gracias a la desposesión de un*s much*s. De esta forma, la famosa frase de abuelo que dice «en la vida siempre habrá ricos y pobres», lejos de ser un mero enunciado que constata una realidad histórica, constituye una de las trampas ideológicas más importantes (en el sentido de que es comúnmente aceptada y se reproduce en lo cotidiano) que promueve la ficción de que las desigualdades sociales son un destino inevitable. Si aceptamos la hipótesis de la «desposesión» estamos abriendo la puerta a uno de los problemas más importantes y más silenciados de nuestros tiempos: el problema de la riqueza. Sí, lector/a has leído bien, el problema, o mejor dicho, los problemas consustanciales de la riqueza.
La hipótesis de la desposesión apunta hacia la idea de que la riqueza actual se ha construido y acumulado a costa de generar pobreza. En otras palabras, no existen personas ricas y pobres, sino más bien existen personas enriquecidas a costa, no solo del empobrecimiento de otras, sino también de la destrucción de las bases materiales que sostienen las diferentes formas de vida en el planeta, incluida la de las personas: los ecosistemas. Así nos podríamos preguntar, ¿por qué unos países y/o personas han llegado a ser ric*s y otr*s pobres?, ¿cuáles han sido los procesos históricos que explican esta situación? Para empezar a indagar en estas cuestiones es necesario reflexionar, e incluso permitirse el lujo de poner en suspensión, algunas de las ideas clave que sostienen lo que hoy entendemos por economía. Estas ideas están relacionadas con las normas sociales que legitiman a día de hoy el cómo se reparten las plusvalías, cuáles son y por qué existen las diferencias salariales o por qué existen trabajos remunerados y otros que no los son… Sin duda, estas y otras cuestiones constituyen principios sociales que rigen la economía tal y como la entendemos a día de hoy, que dan legitimidad a la acumulación de la riqueza «con el sudor de las de enfrente». Indaguemos pues un poquito más sobre ello… En el siglo XIX, Marx hablaba de la apropiación de la plusvalía por parte de la clase capitalista. La plusvalía es un concepto que hace referencia al excedente en términos de valor monetario que produce la clase trabajadora tras la remuneración de su trabajo y de la que se apropia, de forma gratuita, la clase capitalista. En otras palabras, la clase capitalista se apropia de una parte del pastel por el mero hecho de tener la propiedad, y por lo tanto el oligopolio, de los medios de producción —tierra y capital—, así como el control de la tecnología. El objetivo del capitalismo y de su clase por excelencia no es otro que maximizar este proceso acumulativo1. En el capitalismo de Marx, la clase trabajadora, al estar desposeída de sus medios de producción y subsistencia, solamente puede vender su fuerza de trabajo en el mercado a cambio de un salario, a sabiendas de que parte del valor de su producción y su trabajo será para la clase capitalista. Aquí tenemos, por tanto, una primera forma de «con el sudor de las de enfrente»2. Además, cabría añadir, que la configuración de la propiedad privada y las reglas del juego de la acumulación no ha sido un proceso limpio, ni desde luego democrático. Por el contrario, el capitalismo se ha construido en base a procesos extremadamente violentos y destructores de la diversidad cultural y ambiental, no exentos de luchas y resistencias, por otro lado. La privatización de la tierra con su consecuente expulsión de campesin*s, la destrucción de propiedad comunal/colectiva y formas de apoyo mutuo rurales y urbanas, la mercantilización creciente del trabajo humano, los procesos de invasión colonial, neocolonial e imperialistas que promueven la apropiación de saberes, recursos y espacios geoestratégicos… no solo forman parte de un pasado «lejano» sino del presente más cercano. Con la globalización y el avance de la financiarización de la economía, los procesos anteriormente descritos resultan enormemente más complejos. No vamos a entrar en ello por cuestiones de espacio, pero sí nos gustaría apuntar una segunda forma de «con el sudor de las de enfrente» que se amplifica y expande durante este proceso: la institucionalización y normalización de las diferencias salariales del trabajo. Es decir, la aceptación generalizada de que deben existir trabajos mejor remunerados que otros sin una discusión democrática de cuáles deberían de ser esos trabajos3, cuáles deberían de ser sus remuneraciones y si deberían de existir límites al respecto. Así, por ejemplo, a día de hoy, el «trabajo» de un general del ejército o de un notario está mejor remunerado que el trabajo de una agricultora. Estas diferencias salariales hacen posible que el notario o el general puedan apropiarse del producto de varios días de trabajo de la agricultora a cambio de una hora de trabajo propio4. Este mecanismo de intercambio desigual se extiende no solo entre clases del trabajo, sino también entre regiones, territorios y países. Los análisis críticos al capitalismo sin perspectiva feminista han centrado su atención mayoritariamente en las formas de explotación del trabajo asalariado. Estos enfoques, por tanto, suelen adolecer de una ceguera estructural hacia aquellas otras relacionadas con el trabajo no remunerado. Estamos hablando del trabajo reproductivo (doméstico, de cuidados…) realizado mayoritariamente por mujeres al margen de los tiempos del mercado. En este sentido, la expresión «con el sudor de las de enfrente» cobra dimensiones estratosféricas. La acumulación del capital, y por lo tanto de la «riqueza», solamente es posible si existe una cantidad ingente de trabajo invisibilizado, que no está reconocido como tal, sin remuneración alguna.
No vamos a ser ingenu*s, el patriarcado/capitalista necesita consustancialmente del trabajo gratuito de millones de mujeres5 que, en términos economicistas, sostienen las condiciones materiales y afectivas de las personas y reproducen de esta manera la fuerza de trabajo. Es más, esta forma de «con el sudor de las de enfrente» no solo alimenta las relaciones de explotación y apropiación entre clases, sino que también es uno de los mecanismos que sustentan y amplifican las relaciones de dominación y desigualdad entre hombres y mujeres. En contextos capitalistas como el nuestro, donde las relaciones sociales están cada vez más fragmentadas debido al individualismo —y el estado menos presente en términos de políticas sociales6—, los bienes y servicios generados por el trabajo doméstico y de cuidados no pueden ser intercambiados por otros bienes y servicios al tener una «tasa de intercambiabilidad» (entiéndase: salario) nula. Esta realidad económica no solo eleva hasta el infinito las formas de intercambio desigual del trabajo (como en el ejemplo del notario/agricultora), sino que además perpetúa una interdependencia jerarquizada e injusta de las personas que realizan estos trabajos a las personas asalariadas y a su vez, a los designios del mercado. A lo que habría que añadir la falta de corresponsabilidad por parte de los hombres como «clase» de cuidar igualmente al resto de las personas y a sí mismos. Podríamos seguir con una cuarta, quinta, sexta… formas de «con el sudor de las de enfrente» que permiten, bajo el amparo institucional, a una minoría constituida por los países enriquecidos y las élites de los países empobrecidos la apropiación a gran escala de los recursos naturales7, la destrucción de los ecosistemas, el «derecho a contaminar» todo, todo y todo… el control de las semillas y recursos fitogenéticos por parte de las multinacionales, del conocimiento… a costa de la mayoría, las generaciones futuras, la vida de otras especies… y del planeta mismo. ¿Con el sudor de mi frente? Agradecimientos: Me gustaría agradecer a Ana Jiménez por darme la idea original de “Con el Sudor de las de enfrente”. Así mismo agradecer a Olga de Marco y al equipo de redacción del Topo por la lectura y los comentarios al primer manuscrito que sin duda ha contribuido a la mejora del mismo. Nota: para profundizar, leer trabajos de Silvia Federici, David Harvey, Amaia Pérez Orozco y José Manuel Naredo. 1 Lo que en términos modernos podríamos llamar el beneficio empresarial y el crecimiento económico. 2 Un ejemplo no tan lejano. En 2012, el producto interior bruto del estado español se estimó en 1 029 002 millones de euros (ver: INE). De los cuales el 43,9 % tuvo como destino la remuneración del capital, la tierra (alquileres) y el beneficio empresarial. El 46,9 % remuneró el empleo y el 9,1 % fueron impuestos netos sobre la producción y las importaciones. Datos bastante significativos de por sí, sin entrar en las diferencias salariales y la creciente concentración del capital y la tierra en pocas manos. 3 Como, por ejemplo, en función de su importancia para el bienestar de las personas, y no en función a los intereses del mercado. 4 Nota para las mentes más conservadoras: ser agricultor/a también requiere de un largo aprendizaje, esfuerzo y años de dedicación, la diferencia fundamental es que este proceso de aprendizaje está mucho menos valorado socialmente; ¿clasismo tal vez? Otro ejemplo clásico, es lo que cobran los deportistas de élite o los grandes empresarios (sí, en masculino)… 5 En el estado español, alrededor del 70-80 % del trabajo no remunerado es realizado por mujeres (desde hacer la comida, cuidar a las personas más dependientes, ir a por l*s niñ*s al colegio…). Siendo este, según la socióloga Ángeles Durán, más del 60 % del trabajo total. 6 …y es más cómplice de los procesos de acumulación y sinvergonzonería… ¡Si es que alguna vez no desempeñó este papel! 7 Por ejemplo, si todo el mundo tuviese los niveles de consumo de Estados Unidos, con una huella ecológica 8,0 hectáreas por persona para el 2007, harían falta 4,5 planetas. Menos mal que en el caso del estado español solo harían falta 3 planetas.
Acerca de la utilización de un lenguaje no sexista
Este trabajo ha sido redactado con el símbolo asterisco (*). El uso del asterisco tiene un significado político: el de intentar no incurrir en un lenguaje sexista (evitar el supuesto «genérico masculino»). Como cualquier otra, esta es una opción con sus pros y sus contras. El motivo por el cual se ha elegido esta y no otra, ha sido porque simbólicamente el asterisco pretende representar una identificación sexo/género de forma más abierta que otro tipo de simbología más próxima al binarismo del sexo/género.
Este tipo de representación simbólica no es reconocida a nivel institucional y, por lo tanto, no es aceptada como vehículo legítimo de representación lingüística en la escritura. Es más, suele existir una invitación sutil en la academia, cuando no una prerrogativa, hacia el cumplimiento de las «formas de escribir» que se adecuen al cumplimiento de las Normas Gramaticales establecidas. Al ser la lengua y la gramática un producto social, es evidente que existe una estrecha conexión entre el sexismo social y el sexismo lingüístico (Ayala et al., 2002; Lledó, 1992). De esta forma, una «invitación sutil» al cumplimiento de la Norma se convierte en una «sutil invitación» al cambio de posicionamiento político a favor de las posiciones más institucionalizadas (supuestamente neutras) que no deben ser cuestionadas ni trasgredidas (bajo amenaza implícita/explícita de sanción).
En este sentido, existe una necesidad imperante de interpelar las normas en pro de la construcción de un lenguaje no sexista que sea reflejo de una sociedad no sexista. A lo que habría que añadir:
«Considerar que aceptar la gramática aceptada es el mejor vehículo para exponer puntos de vista radicales sería un error, dadas las restricciones que la gramática misma exige en el pensamiento; de hecho, a lo pensable» (Butler, 2007, p. 2). Entiéndase radicales en un sentido de «raíz», o si se prefiere, crítica.
Sin más, expresar nuestro deseo de que algún día este tipo de notas no sean necesarias.
- Butlher, J. (2007): El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. En Ed. Paidós Estudio 168.
- Ayala, M. C., Guerrero, S., Medina, A. M., 2002. Manual de lenguaje administrativo no sexista. Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer y Ayuntamiento de Málaga.
- Lledó, E., 1992. El sexismo y el androcentrismo en la lengua: análisis y propuestas de cambio. ICE Universidad Autónoma de Barcelona.