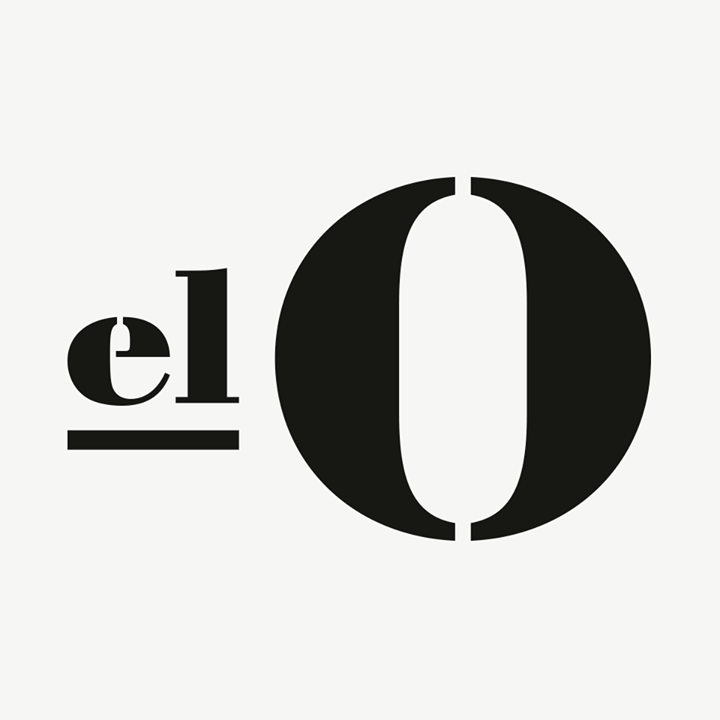Viernes a mediodía. Suena el teléfono. Era el resultado de un estudio genético. Quince semanas. Podría no haber sabido jamás de qué se trataba, podría no ser sanitaria y no estar rodeada de magníficas amigas sanitarias y no me habría enterado hasta tiempo después. Pero esa no es mi historia. Yo soy de esas personas que ven el dolor y la enfermedad e, irremediablemente, será por deformación profesional, piensa en ellas.
Aunque nada estaba mal del todo, durante el proceso aparecieron algunos contratiempos, supongo que el más importante fue que no llegó el resultado del triple screening. Llevábamos tiempo esperando y dado que no llegaba y ante la desconfianza decidimos solicitar la prueba. Súper sencillo. Solo tienes que teclear en el buscador «test diagnóstico prenatal» y te saltan un montón de ofertas por el módico precio de 500-700 euros dependiendo de lo que desees. En estos momentos me doy cuenta de lo privilegiada que soy. Sí, mujer blanca heterosexual, con estudios y trabajo remunerado (no tiene por qué ir unido). Podía pagarlo.
Y justo ese viernes a mediodía, diez días después, llega el resultado. Enfermedad genética. Una de esas enfermedades que se manifiesta según la afección, totalmente imprevisible. No quería creerlo. Pregunté varias veces, pero la respuesta era clara: de 8 000 células analizadas, todas menos una tenían la enfermedad.
En cuatro días me hicieron la amniocentesis. Estaba al límite de las semanas permitidas para abortar y tenía que ser todo muy rápido. Tuve que pasar el trago durante el momento en que me iban a pinchar de escuchar cómo me cuestionaban, cómo te dicen con una aguja en la mano que conocen a gente con esta enfermedad y son normales. Como una y otra vez te enseñan a ese bebé diciéndote que todo es normal. Tiene pulmones, le late el corazón… y tú cada vez te haces más pequeña y más ruin porque sabes que ya no lo quieres.
Después de ese momento en que me sentí cuestionada y juzgada y, obviamente, sintiendo que podría estar equivocándome, busqué toda la información a la que tenía acceso. Encontré madres y padres revindicando estudios prenatales fiables que permitan saber la noticia con antelación. Encontré madres y padres destrozados por una enfermedad rara que no se diagnostica a tiempo y que por no tratarse a tiempo puede tener consecuencias graves, personas condenadas a la infelicidad y el dolor. Leí muchas historias, y todas tenían algo en común: querían morir. Siento que decir esto es duro, pero para mí era un alivio.
Transité por el sí y por el no. Tuve el apoyo de mi familia y de mis amigas. Amigas con mayúsculas que buscaron conmigo y que hablaron con genetistas y otros profesionales para tener más información. La información es poder. Y con el poder que puedo ejercer sobre mi cuerpo (no es así en otros lugares, ni para otras mujeres), decido parar. Con un diagnóstico confirmado de patología fetal grave antes de las veinte semanas está permitido abortar. Es nuestro derecho. Es uno de los supuestos permitidos para el aborto.
Entonces descubrimos otras partes interesantes de este proceso. No se practican abortos en la sanidad pública. Bueno, si el feto está muerto, sí. En ese momento te das cuenta de la realidad. Eres un trapo sucio que tiene que salir por la puerta de atrás. Los trapos sucios se lavan en otro sitio. Tienes que ir al centro de salud a pedir un papel de interrupción voluntaria del embarazo y entonces te derivan a las clínicas con quienes tienen concierto para ello.
Quien crea que abortar es fácil es un ignorante y no tiene la más mínima idea de lo que esto supone. Ese bebé, que ya tenía nombre, era mi hijo. Mi primer hijo, y yo decidí que lo redujeran a la nada. Es muy fuerte. Es así. Eso es lo que pasó y eso es lo que está en mi cabeza desde hace tres años.
Cuando pienso en ello recuerdo la última ecografía. Recuerdo cómo me dijeron que se había parado su crecimiento, y que seguramente hubiera ido mal igualmente. No sé si esto me lo estoy inventando o si se lo inventó ella, solo sé que es lo único a lo que me puedo aferrar para no odiarme más.
Odiarme por no querer sufrir y no querer ver sufrir a lo que más habría querido en el mundo. Odiarme por no soportar la enfermedad, las consultas, hospitalizaciones, el bullying, el dolor de cada día por vivir en un mundo que no está preparado para la imperfección. Yo no podía cambiar el mundo por él. No podía cambiarme yo, que soy parte de ese mundo.
En una semana estaba incorporada a la vida. Máscara de que todo va bien y a seguir. Cuando miraba a algunas personas recordaba sus lecciones de moral. Recordaba su juicio y no podía verlas igual.
¿Por qué nadie te cuenta esto? ¿Por qué no te dicen que las cosas pueden salir mal y que es normal? Que habrá que tomar decisiones que van a doler, porque no está en la luz, y como siempre, todas estas historias solo se cuentan en la oscuridad.
Vivo con ello, vivo con la culpa y el miedo, y con ese sentimiento de no merecer lo bueno que tengo. Es horrible darme cuenta de dónde viene esto, de dónde vino el juicio. Darme cuenta del papel en el que quedamos las mujeres y no poder hacer alarde de ese feminismo que proclamo. Y gritar a los cuatro vientos que soy mujer, que soy un animal que lucha con uñas y dientes. Gritar que decidí por una vida sin dolor porque tuve la oportunidad de hacerlo, que paré a tiempo un sufrimiento, que sirvo para algo más que para traer hijos al mundo y que no quiero ser sumisa y entregada. Que quiero vivir, disfrutar, y que si puedo elegir quiero hacerlo sin culpa, sin miedo al castigo ni a nada. Hoy, tres años después, decido escribir esto. Decido abrirme y soltar, porque después de esto ya llevo otros dos abortos, naturales, que, aunque duelen, no tienen nada que ver con el otro dolor. Tengo muchas amigas en proceso de ser madres, con tratamientos muy duros y con mucho desgaste y frustración detrás. Afortunadamente empezamos a hablar de ellos. Afortunadamente podemos llorar y reír y burlarnos juntas de El sueño de la maternidad, de la idealización del proceso. Podemos gritar que estamos cansadas.