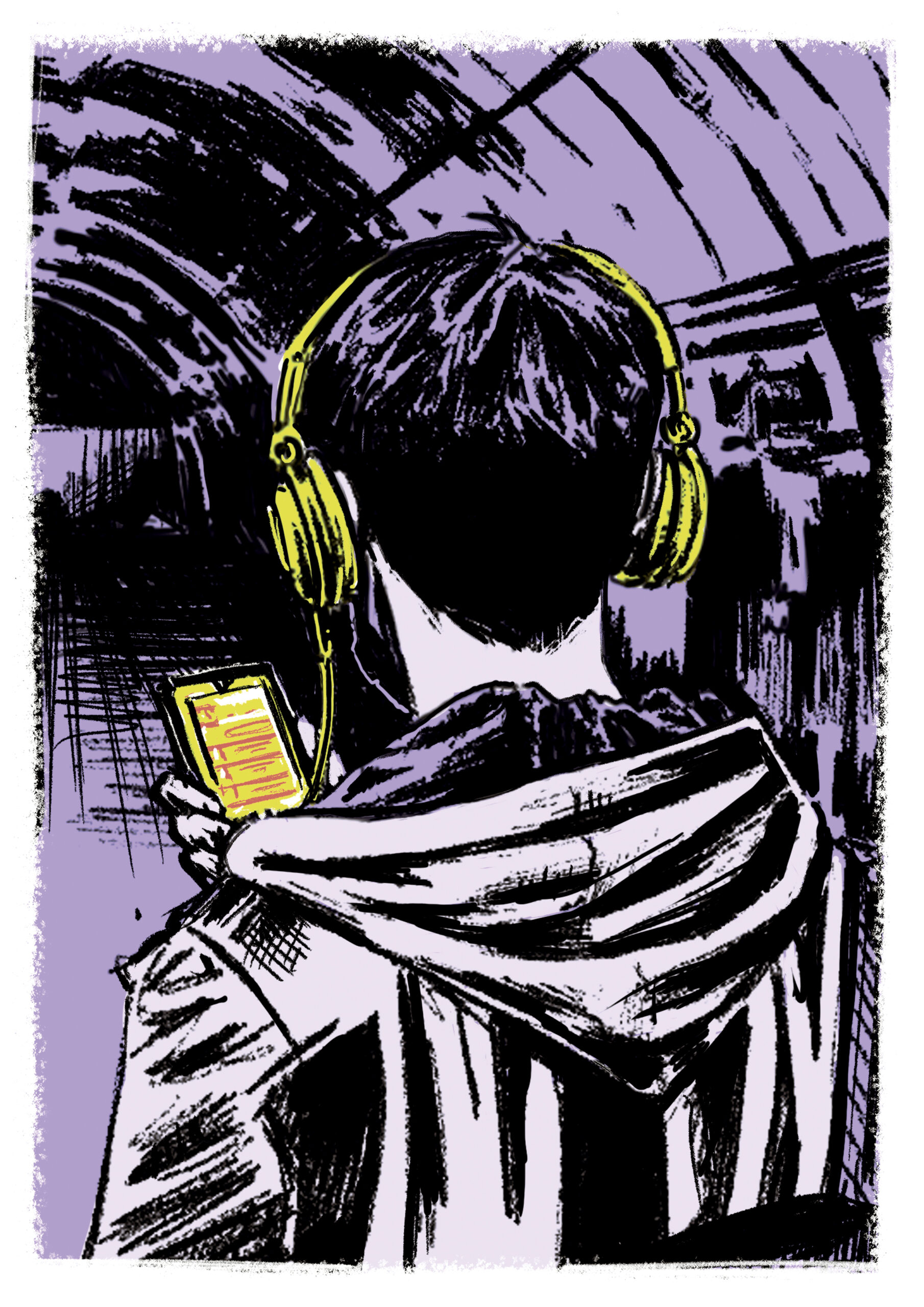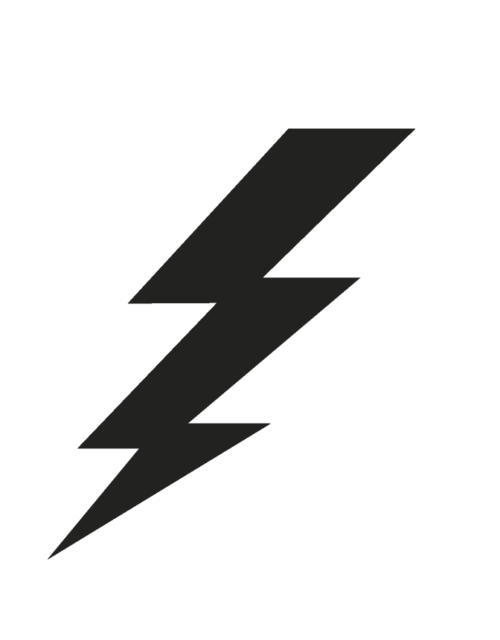Algunos pódcast continúan la tradición de la cultura libre en un tiempo en el que gran parte de la política se juega en nuestro estado de ánimo. Conquistada cierta autonomía técnica, se hace central la cuestión de sostener espacios capaces de dar la vuelta a los contenidos que son nuestro ambiente.
A inicios de siglo, Internet fue el campo de una batalla por la cultura. No por un sector concreto, una industria, ni mucho menos por una disciplina. Era, en síntesis, una batalla por cómo se fabricaba el mundo que se estaba fabricando entonces. Esa batalla no llegó a rediseñar la estructura de la propiedad intelectual, ni las condiciones de vida de quienes la producían con mayor dedicación, ni el tronco discursivo del mainstream. Sin embargo, fue una de las olas de movilización más fructíferas y tuvo una enorme capacidad de agregación. El discurso del activismo de la cultura libre era de estricta retaguardia respecto a unas prácticas sociales autónomas en la producción, la copia y la remezcla de las expresiones culturales. Eran esas redes prácticas las que subrayaban la distancia respecto a las élites del entramado cultural-comunicativo que, como en los albores del capitalismo, llegaron a llamar «ladrones» a quienes recogían la leña caída de los bosques de Sherwood. Pasado el tiempo, resulta sencillo reconocer los límites biofísicos de los imaginarios liberales de lo abierto, pero es difícil sobrestimar hasta dónde empujaron los límites del acceso a la cultura estos movimientos. En último término, no cabe entender nuestro estado de entretenimiento, donde el streaming llega más lejos que el salario, sino como la reacción a un movimiento que, en la generalización de Internet, avisó: «nos lo vais a dar fácil y barato porque, si no, lo tomaremos gratis, por difícil que creáis ponerlo».
En la batalla por la cultura libre, los focos apuntaron al devenir común de la propiedad soberana, con sus pasajes por el derecho a copia o a reelaboración, pero esa enorme fiesta se estaba celebrando gracias a una menos perceptible apropiación popular de la producción cultural, que ahora bajaba a la calle o se reubicaba en muchas habitaciones. Así, las masas entraron a hacer música, fotos, vídeos y, más de una década después, radio. Desde habitaciones confinadas y conectadas y, ahora, en mundo por completo distinto.
Si la primera década del siglo fue un paseo triunfal del capitalismo cuyos salones tratábamos de abrir para que, al menos, todo el mundo tuviera cierta cuota de brilli-brilli, la segunda década abrió en aquel business as usual una grieta. Primero, como forma de acumulación financiera; después, como forma de gobierno neoliberal y, finalmente, como forma de vida. En este tránsito, hemos desbordado hoy el problema de acceso y sufrimos, en su lugar, un problema de pulso. A veces, tenemos demasiado para pensar con claridad y, otras veces, demasiado poco para seguir el ritmo. Todo resulta tan acelerado y tan lento, a un tiempo, porque vivimos en un interregno, donde
el reloj se ha parado (ninguna reforma real se llega a efectuar nunca), pero siempre le faltan horas (ningún día pasa sin tareas sustantivas, realizadas y pendientesqué). Así, el asunto sobre el que se danza, sin llegar a tocarlo en la agenda cultural, es el de su contenido. Eso es lo que ha quedado sin soberano, sin un sentido dominante que lo rija. Y si de algo va la cultura es, precisamente, de crear y compartir sentidos.
Parece un poco delirante que un enfoque estratégico como el nuestro, que mezcla política y cultura pop, es decir, que triangula entre reseñar libros, hacer tertulia sobre ese residuo de la política que es la actualidad y comentar memes de gatitos, se explique a sí mismo en estos términos, pero creemos que es una definición realista del ambiente en que se ve obligada a moverse nuestra mente colectiva.
En la práctica, lo primero que hace falta para que exista una acción colectiva es superar la fase de la competición de voces para fidelizar audiencias, colocar columnas y vender las respectivas motos©. Esto es, crear instituciones, en su acepción de ‘espacios decentes de deliberación y conversación regidos por unos valores afines a lo común’. Si nuestros espacios están, bien cultivando el desencanto, bien sepultados por los discursos normativos o bien sin tiempo para escuchar y añadir un renglón al hilo, lo primero que toca es recuperar la confianza y la seguridad en torno a los temas en los que podemos reconocernos. En el pódcast, pretendemos testar algunas hipótesis al respecto.
Conversar con libros o trabajos de investigación militante de cierta profundidad es una forma de dialogar sobre asuntos y con gente a quienes, ni el concurso de popularidad en las redes, ni la diarquía de visibilidad Madrid-Barcelona, les permite dar a conocer aquellas contribuciones de enorme valor para pensar nuestro tiempo. Damos por descontado que asuntos menos fértiles recabarán más atención, o que apenas tenemos tiempo para incorporarnos a esas discusiones, pero confiamos en reforzar algo nuestra esfera pública. Sin embargo, y aquí viene la segunda hipótesis, ante esta sensación de vacío por todos los libros que no leemos, por todos los programas que no grabamos y todos los enfoques que no podemos incluir, existe la tentación de pedir un tiempo muerto y usar la radio (o la cultura en general) como un refugio para los asuntos sin fecha. Pues bien, no hay nihilismo ni cansancio con la potencia capaz de construir ese refugio. De hecho, no hay un afuera desde el que pensar el presente. Es imposible aislarse del chaparrón de clickbaits (ciberanzuelos), shitposting o cuñadismo de extremo centro que invade nuestra imaginación desde la ducha hasta el último refresh antes de acostarse. Como ocurre con el aire contaminado, conviene cuidarse los bronquios y aprender a respirar dentro de esos tonos ocres porque cualquier cosa distinta empezará a pasar entre sus contornos. Las tertulias políticas y el contenido banal de Internet son el sentido común de nuestra era, y no es posible hablar en la esfera pública sin ese presupuesto que, a su vez, es la primera instancia de politización de nuestra experiencia.
Demoscopia, tertulias y cultura popular han sido espacios de validación política, sospechosos de ser parte de una simulación y a los que pretendía oponerse una política real de kilómetro cero, centro social y agenda propia. Así articulado, se trata de un dilema tan poco significativo como el que enfrenta a radios libres frente a podcasting, política frente a cultura o esfera pública frente a quitarle soledad a las tareas domésticas y los viajes al trabajo, que es, en definitiva, lo que entendemos por liberarnos con la cultura.