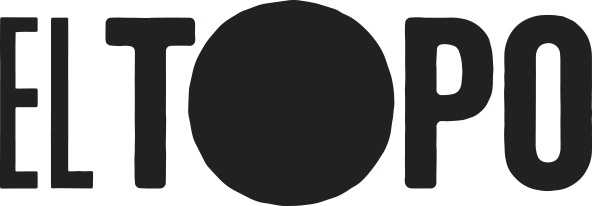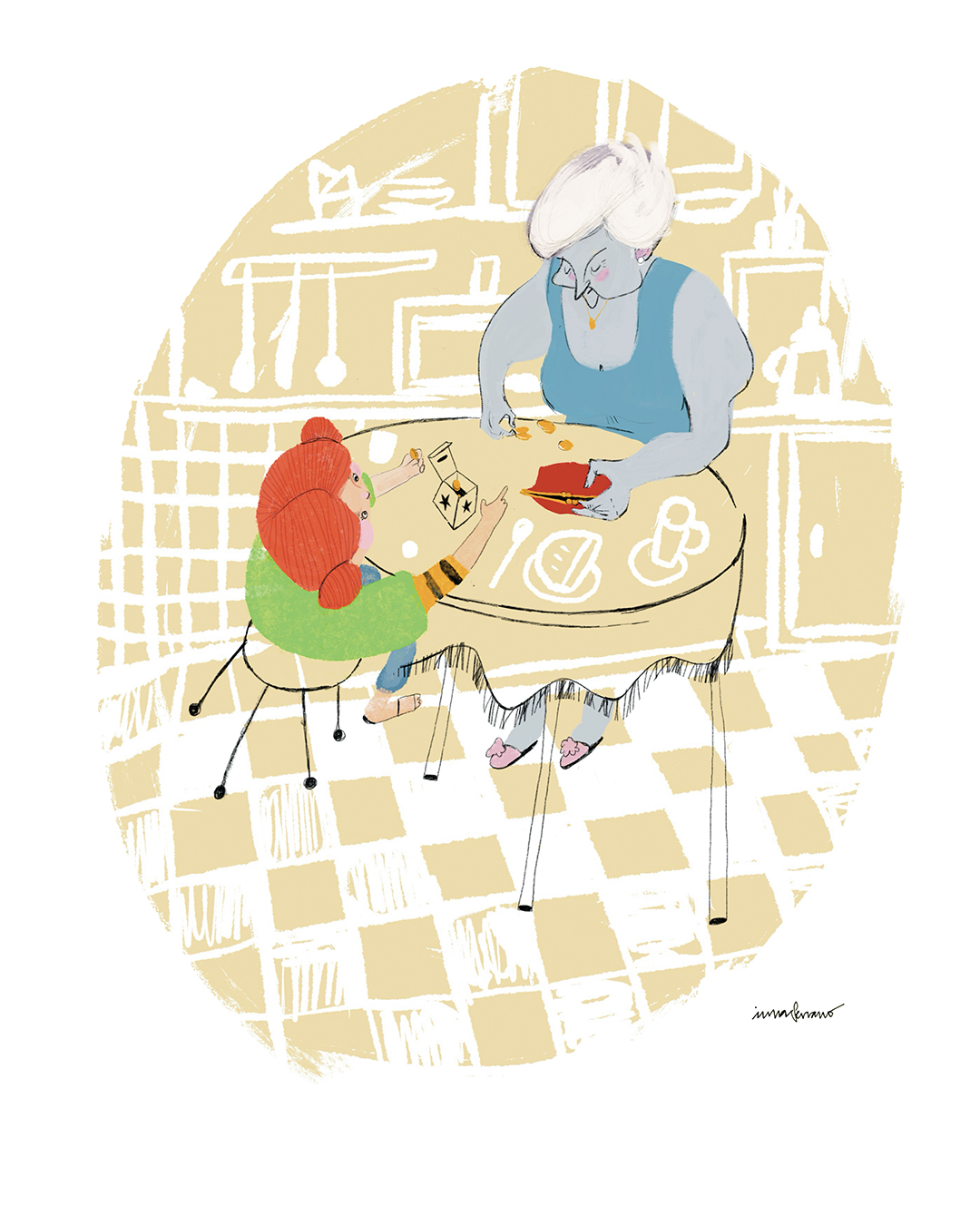Los días 2, 3 y 4 de octubre celebraremos el IX Congreso de Economía Feminista, organizado por profesorado de la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla, así como la cooperativa local La Transicionera. Este encuentro contará con la participación de unas cuatrocientas personas procedentes de diferentes ámbitos, territorios y luchas, y será un lugar privilegiado para poner en común saberes, prácticas y preguntas que nos ayuden a imaginar y ensayar otras formas de organizar la vida en común.
El tema articulador de la IX edición girará en torno a Las economías feministas ante el capitaloceno: análisis y alternativas. El «capitaloceno» es una forma de entender la crisis ecosocial no como un efecto general de la humanidad, sino como consecuencia lógica del capitalismo: un sistema que convierte la naturaleza (y también el trabajo humano y no humano) en «recursos baratos» para acumular capital, que genera así una degradación planetaria y desigualdad social estructural. Y dado que asistimos al recrudecimiento de este conflicto capital-vida, en el que los discursos reaccionarios avanzan y las condiciones de vida se precarizan con mayor intensidad, necesitamos más que nunca repensar la economía desde la vida, desde abajo y en común. Y este es un espacio estratégico para todo ello.
Desde esta amplia perspectiva, abordaremos las relaciones entre trabajo y tiempo; debatiremos sobre ecofeminismos, agroecología y soberanía alimentaria; sobre cuidados, interdependencia y vulnerabilidades; sobre violencias machistas desde una perspectiva económica. También exploraremos opciones organizativas como emprendimientos o economía popular y solidaria feminista. Discutiremos sobre políticas públicas, fiscalidad, deuda, financiarización, tecnologías digitales, economía global y cooperación. Hablaremos de epistemología, metodología y prácticas docentes, así como de las relaciones con la academia. Y también habrá espacio para analizar la mutación del neoliberalismo y el auge de la extrema derecha, así como las resistencias que ya existen y los horizontes emancipatorios que queremos trazar.
Esta amplia diversidad temática se abordará desde los distintos enfoques de la economía feminista, prestando especial atención a las interacciones de las opresiones de clase, raza y género, y analizando distintos territorios del Norte y Sur global. A este respecto, compartiremos los aprendizajes de muchos procesos que florecen en América Latina, a los cuales miramos con profunda admiración —y a veces con cierto vértigo— por su potencia política, su claridad ética y su capacidad de arraigo popular. Y miraremos también a nuestro contexto local más cercano y cotidiano, y quizás por ello mismo, más invisibilizado. Me refiero a nuestros pueblos como fuente de prácticas, saberes y resistencias imprescindibles, aunque quizás con mucha menos épica. Y aquí hay un matiz importante. Porque cuando lo rural aparece en el discurso, suele hacerlo bajo dos formas: como lugar idealizado de saberes comunitarios y sostenibilidad, o como territorio de atraso que hay que modernizar. Pero entre la épica y el abandono hay toda una geografía de vidas que también forman parte del sujeto político que la economía feminista tiene que empezar a mirar. Y porque ese arraigo que aún se respira en nuestros pueblos no es nostalgia, sino una fuerza viva que nos recuerda que la vida tiene sentido cuando está en relación, cuando se celebra, cuando se cuida en común.
El origen se remonta a la década de los ochenta, cuando un grupo de economistas comenzaron a reunirse en las Jornadas de Economía Crítica (JEC) para debatir sobre nuevas propuestas emergentes en la economía heterodoxa, entre ellas, las propuestas feministas. Si bien, a partir de dichas jornadas fue tomando cuerpo «la necesidad de tener más espacio y más tiempo para nuestros temas» (Cristina Carrasco); se organizó así el primer congreso en Bilbao en 2005 y a partir de ahí se han venido celebrando cada dos años, cumpliendo en 2025 el 20º aniversario (que por supuesto celebraremos bailando como está mandao). En este tiempo hemos tenido varios puntos de inflexión marcados por el contexto sociopolítico: la edición de 2013 supuso un cambio respecto a la trascendencia del ámbito académico a un ámbito más activista, estrechándose los lazos con los movimientos sociales y feministas; adquiriendo un carácter más interdisciplinar; e incorporando temáticas e intereses emergentes. Una evolución que estuvo muy influenciada por la crisis y sus resistencias y alternativas, y en particular por el auge del 15M, las mareas y las huelgas feministas. Pero el encuentro también ha acusado la pandemia y el cansancio posterior, la sobrecarga activista o el repliegue social actual, en el que las formas de movilización están mutando, muchas veces fuera del radar mediático o institucional, lo que se percibe como una cierta parálisis. Vemos cómo las redes se aflojan, cómo cuesta sostener espacios, cómo la precariedad vital invade incluso nuestras ganas de seguir pensando y seguir haciendo juntas… Pero la urgencia política no ha desaparecido. Al contrario: el conflicto capital-vida se agudiza, las derechas avanzan, la crisis ecológica y de cuidados se vuelve asfixiante. Y en este contexto, la economía feminista ha mutado, se ha descentralizado, y quizá ya no se manifiesta con la misma espectacularidad que en otros ciclos. Pero sigue latiendo en cooperativas, en redes de apoyo mutuo, en colectivos que sostienen territorios. Tal vez más dispersa o silenciosa, sí. Pero profundamente necesaria.
Con esta inspiración nos encontraremos este otoño, con la convicción de que se trata de un gesto político colectivo: encontrarnos para pensar, cuidarnos para no soltarnos, reunirnos para no rendirnos. Porque frente a un modelo económico que despoja, agota y descarta, la economía feminista sigue siendo una herramienta viva, abierta y subversiva para imaginar y construir alternativas que pongan en el centro los cuidados, los cuerpos, los territorios y los vínculos. Y porque necesitamos que no se quede encorsetada en conceptos ya manidos, sino que tenemos que seguir reinventándola juntas, tejiendo complicidades, haciéndonos preguntas incómodas y buscando respuestas que nos permitan sostener lo que realmente importa, con la convicción de que otro mundo no solo es posible, sino urgente.